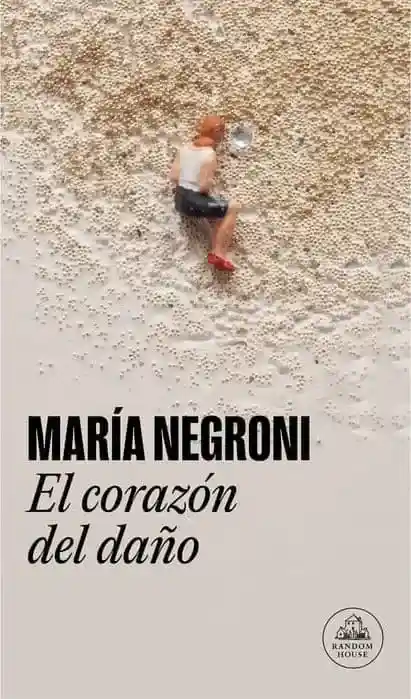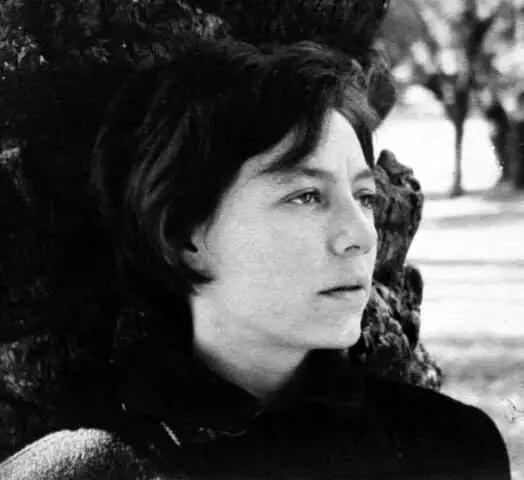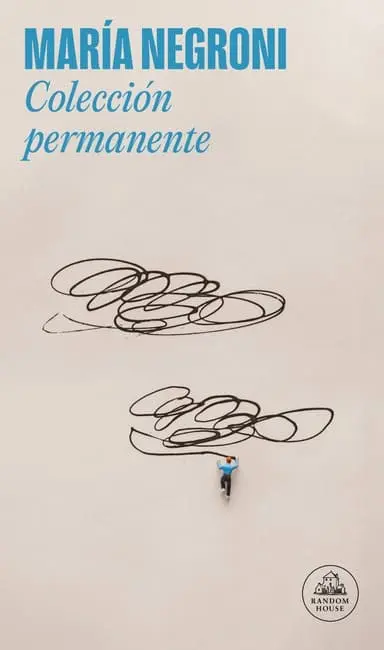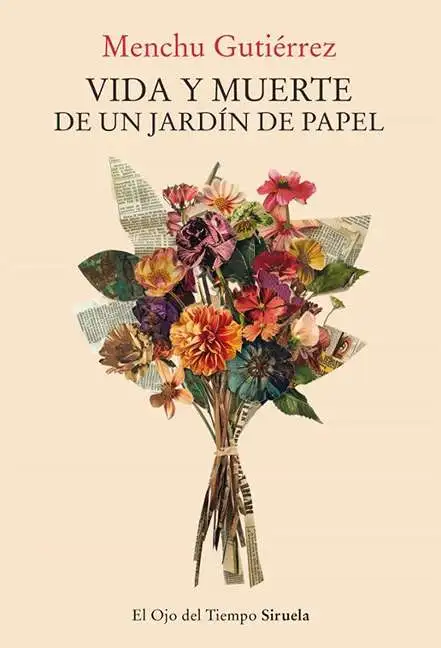introducción.
María Negroni (Rosario, 1951) es una de las voces más singulares de la literatura argentina contemporánea. Poeta, ensayista, traductora y narradora, su obra se caracteriza por una escritura que transita los márgenes entre géneros, donde la poesía se mezcla con el pensamiento y la autobiografía se convierte en laboratorio de lenguaje. Con una formación académica sólida —doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Columbia— y una trayectoria internacional, Negroni ha publicado libros que desafían las convenciones narrativas y estéticas.
Entre sus títulos más destacados se encuentran Islandia (1994), Arte y Fuga (2004), Cantar la nada (2011), Archivo Dickinson (2018) y Exilium (2016) en poesía; y ensayos como Ciudad Gótica, Museo Negro, Galería Fantástica y El arte del error. También ha incursionado en la narrativa con novelas como El sueño de Úrsula (1998) y La Anunciación (2007), donde ya se vislumbraba su interés por lo fragmentario y lo onírico.
El corazón del daño (2021) se inscribe en esta tradición híbrida, pero con una carga emocional más explícita: una autoficción que explora la relación con su madre desde la herida, la memoria y el lenguaje. En este libro, María Negroni no solo escribe sobre el dolor, sino que lo convierte en forma, en ritmo, en una manera de pensar lo irreparable.
Lenguaje contra el olvido: María Negroni y la memoria poética
Según leía el libro de la escritora rosarina María Negroni, recordaba a Kate Zambreno y su libro Mi libro madre, mi libro monstruo ⇗. En ambas autoras, la relación con su madre si bien necesaria, se torna al mismo tiempo, en cierto modo, perjudicial. En los dos libros se produce una hibridación de géneros, que en común tienen que ver más con la No ficción, pero sin desdeñar otros y dando cabida a todo un mundo de referencias vinculadas a varias artes, primando mayormente lo literario.
Antes de comenzar el libro la autora alberga algunas reflexiones, de las que me interesa esa vinculación que establece entre la literatura y la vida:
Más probable es que la vida y la literatura, siendo ambas insuficientes, alumbren a veces —como una linterna mágica— la textura y el espesor de las cosas, la asombrada complejidad que somos.
Es lo que busqué, Madre.
Darte, como en el Apocalipsis, un libro a comer.
Negroni relata en progresión su vida desde la infancia, bajo su mirada y siempre en relación con su madre que se puede decir que es la que se adueña del relato. Pero esta progresión se producirá de manera fragmentada.
Comienza pues, en la etapa infantil y ya la primera frase del libro nos sorprende: “En la casa de la infancia no hay libros”. Y lo hace porque la autora se dedica a la escritura. Parece ser que sí disponían de libros, porque la madre se enfada cuando la hija se lo reprocha, replicándole que sí había. Pero éstos seguramente serían escasos y pueriles. También podemos pensar que la memoria es velada, aproximada sí, pero nunca idéntica a la realidad como tal.
Y ya desde la primera página deja claro la autora, que Isabel —así se llamaba su madre ya fallecida—, ocupa el centro del libro. La hija la percibe bajo una dualidad que se mueve entre la fascinación y el rechazo:
Mi madre: la ocupación más ferviente y más dañina de mi vida.
Nunca amaré a nadie como a ella.
Nunca sabré por qué mi vida no es mi vida sino un contrapunto de la suya, por qué nada de lo que hago le alcanza.
Fascinación entre otras cosas por el arte de maquillarse y arreglarse de su madre, que la niña espía desde niña, y fascinación por esa resolución que siempre tuvo su madre.
Tanto Zambreno como Negroni incorporan citas de autores y autoras que tienen una correspondencia con lo que se va narrando. Y ambas escritoras reflexionan sobre la posibilidad o imposibilidad de reproducir por medio de las palabras, lo sentido en cada momento rememorado. Negroni nos cita: “Un libro no tiene ni pies ni cabeza, escribió Hélêne Cixous”. Y al hilo de la cita Negroni reflexiona, “No hay una puerta de entrada. Se escribe por todas partes, se entra por mil ventanas”.
En esta infancia de la autora, hay otra imagen que impresiona, cuando de noche su madre le pone el abrigo sobre el pijama y se dirigen al bar a buscar a su padre que está jugando al póquer:
No sé cómo nos dejan entrar.
Uno que está apostando en la mesa de mi padre la frena en seco: Señora, ningún caballero que se precie abandona una mesa de juego.
No veo aquí a ningún caballero, dice mi madre.
Si no hubiera otro episodio en mi infancia, con este alcanzaría.
Su madre fue y sigue siendo después de muerta una obsesión, pero ¿Cómo escriturarlo?:
La escritura es un asunto grave.
No basta con recoger los restos del naufragio.
Hay que instalar, en medio de las ruinas, las marcas de la obsesión.
La madre asmática y la hija comprendiendo tarde los efectos de su asma, que interfieren en la protección materna: “El asma —lo entendí tarde— es una agilidad cansada de la mente, una tortura que nubla los sentidos, los dirige al fondo de una cueva donde la pena rige en su mismidad y no puede, por ende, ver a nadie. Muchísimo menos, arropar a nadie”.
Es tanta la influencia de su madre que al empezar a escribir firma con el apellido materno.
Es un libro poblado de citas, como dije al principio, y a cada cual más enriquecedora, como la de Marina Tsvietáieva o Arreola a propósito de la madre, que permiten con posterioridad intervenir a la autora:
Marina Tsvietáieva: “¡Inagotable el fondo materno! Con la altiva perseverancia de un mártir, exigía de mí ¡que fuera ella!”.
También yo era, parafraseando a Arreola, el lugar de sus apariciones.
Te lo juro, Madre.
Me quedaba en tu campo helado, rodeada de sustos. También me quedaba triste en la voz.
La cita de Edmond Jabés no tiene precio y también nos orienta sobre el sentido de su libro para María:
Le preguntaron a Edmond Jabès:
¿Cuántas páginas tiene su libro?
Exactamente ochenta y cuatro superficies lisas de soledad.
Dígame qué contienen esas páginas.
Lo ignoro.
Si usted no lo sabe, ¿quién podría saberlo?
El libro.
Nos muestra una madre exigente y perfeccionista, cuenta que si en una asignatura obtenía un 9 su madre exigía un 10.
Los orígenes de las familias de sus padres son totalmente opuestos: “Del lado materno, ínfulas de alcurnia. Del lado paterno, asturianos, gente de campo, analfabetos. A mi madre le tocaron el arte, la literatura y la música. A mi padre el Derecho, el dinero y la seducción”.
Hay un episodio que impacta, contando la autora diez años. Se produce la ausencia de la madre. Se entera más adelante que estuvo ingresada para una “cura de sueño”, que consiste en terapia electro convulsiva, aplicada a brotes psicóticos o intentos de suicidio.
De escenas de la infancia alegre recuerda a su padre contándole cuentos o jugando con ella y su hermana en el jardín. El padre aparece menos que la madre, pero la autora lo que recuerda son los momentos de ocio junto a él en la infancia.
La complicada situación de los padres llega con la marcha de casa del padre, y la culpa según su madre era por influencia de los amigos: “Amigotes. La culpa es de esa manga de atorrantes. Unos carreros todos”. Su madre ante las dificultades tiene que emplearse de bibliotecaria en un colegio de curas. El contacto con los libros, agrava su asma por el polvo de los libros.
La autora vive una etapa adolescente contestataria que culmina, como ya hiciera su padre, con la marcha de casa:
En mi corazón, no hay límites para el amor.
Para el odio tampoco.
Tengo dieciocho años.
Nunca volví.
Y vuelve a recordarme el libro de Kate Zambreno, porque como allí, cobra importancia la escultora Louise Bourgeois y sus esculturas aracnidas dedicadas a su madre, tal como describe Negroni:
Digamos que fuiste la peor de las mejores cosas que me sucedieron.
No me di cuenta de lo más obvio: fui yo, tu sublevada hija, la más incorregible, la que amó sin tregua tu exigencia.
La que tuvo un hambre insaciable y se aferró a la lengua umbilical y se comió entera a la Araña Materna.
Louise Bourgeois: Mother – Death – Water – In these Moons.
La que se ató a tus abusos para armar su propia escena enfermada, y así quedó, sin tregua, sin informarse de nada, como una escritora, no del viaje sino del encierro.
No sería inverosímil.
A esto se le llama el saber de los cantos.
Se produce un distanciamiento con la madre. Hay párrafos conmovedores cuando acude al hospital la madre para conocer a la nieta y tiene que despedirse: “Me perdones. Le temblaba el cuerpo al irse, se le abría la herida de mi alejación”.
Un poco de soslayo se trata el tema de la dictadura, en varias alusiones de la autora: “Nunca revelo, por ejemplo, que a la larga me recibí de abogada. Que, en el peor momento de la dictadura, muerta de miedo, sin casa, sin documentos, y con una nena chiquita en brazos, fui a ver a mi padre al Estudio, le pedí ayuda, y empecé a trabajar con él”.
Su madre estudia y termina Literatura, hecho que la autora valora súmamente.
Entre cita y cita, una perla de Pizarnik, “Quiero a mi madre, pero cargar con su vida implica inmolarme. Y claro que me inmolo. Por supuesto que me doy en holocausto”. (Alejandra Pizarnik)
En el libro nos habla del alejamiento de su país a Nueva York, por una beca de su pareja. La ciudad es un contraste entre lo positivo y lo negativo, que plasma en Ciudad Gótica, porque Maria Negroni también nos habla en el libro, de sus creaciones.
En un tiempo en que no había emails, recibía cartas frecuentes de su madre. Y en esas cartas nos ofrece la autora una muestra del proceder de su madre, explícitamente vejatorio hacia la hija:
Mi madre tiene una forma de dar a conocer su opinión.
Formula preguntas sencillas sobre el marido.
¿Te quiere? ¿Es bueno con vos? ¿Se ocupa de los chicos? ¿Te ayuda en la casa?
Después, sin transición, cambia de tema.
No salieron reseñas de tu libro, ningún suplemento publicó nada, me fijé bien.
Y, en el acto, pasa a elogiar a la hermana pequeña, que es tan buena madre y sabe servir la mesa con distinción.
Si en la mayor parte del libro, Negroni nos muestra la influencia perjudicial de la madre, en ocasiones recapacita y se siente injusta con su madre y también consigo misma:
No soy justa. Nunca lo fui. Ni conmigo ni con vos.
(A veces pienso que la carencia daba sentido a mi vida).
No dije, por ejemplo, que cuando venías a Nueva York de visita con Papá era una fiesta recibirlos. Que siempre fuiste generosa, con nosotros, con los chicos. Que yo, tu gran ilusión realizada, tu única posesión enteramente tuya, te extrañaba.
Maria Negroni nos seguirá relatando episodios de sus vidas hasta el fallecimiento de su madre, dejándonos de esos instantes fragmentos conmovedores:
Te oí literalmente dejar de respirar, Madre.
Te vi partir dejando un cráter en el lugar del mundo.
Estaba y no estaba preparada.
¿Para qué?
Para el alivio, el vacío, el horror de no sentir.
Ya no habrá reparación.
El libro surge tras la muerte de la madre, como un intento de reconstrucción emocional a través de la escritura. María Negroni se adentra en recuerdos que no siempre permanecen intactos: imágenes borrosas, conversaciones que se desdibujan, memorias corregidas por voces ajenas como la de su hermana. Hay una pulsión por exorcizar los fantasmas que la han acompañado bajo la sombra materna, pero también una necesidad de seguir indagando en el lenguaje como herramienta de comprensión. Lo esencial en esta obra no es solo lo que se dice, sino cómo se dice: una atención minuciosa a la forma que convierte cada página en un artefacto poético.
Su manera de construir el texto es singular: fragmentos breves que se entrelazan con citas, palabras destacadas que marcan el ritmo, versos que irrumpen como destellos. Todo está dispuesto con precisión, como si cada elemento respondiera a una arquitectura íntima. Aunque la autora se interroga constantemente sobre la dificultad de escribir sobre su madre —y por extensión, sobre sí misma—, logra encontrar una voz que sostiene el relato con firmeza y vulnerabilidad. El tono, lejos de ser uniforme, se adapta a las emociones que emergen, creando una textura narrativa que conmueve sin caer en lo confesional.
En El corazón del daño, María Negroni rehúye la cronología y opta por una estructura quebrada, donde cada fragmento pulsa con autonomía. La figura materna aparece como un centro gravitacional ambiguo: fuente de dolor, pero también de fascinación. No hay reconciliación, sino una búsqueda de sentido a través del lenguaje. La escritura se convierte en un modo de pensar lo irreparable, de bordear lo que no puede nombrarse directamente. Su estilo, preciso y lírico, transforma la experiencia en lucidez, y el duelo en una forma de resistencia estética.
Más que contar una historia, María Negroni crea una atmósfera. El texto se despliega desde una zona de fisura, donde la memoria se mezcla con la imaginación y el yo se vuelve poroso. Hay una voluntad de intensidad: frases que cortan, imágenes que persisten, silencios que dicen más que las palabras. La autobiografía se convierte en un espacio de experimentación, donde la identidad se fragmenta y se recompone entre citas, poemas y evocaciones. En ese terreno incierto, la literatura no es solo refugio, sino también confrontación: una forma de sostener lo que la vida desordena y de seguir pensando lo que permanece en sombra.
El corazón del daño no busca redención ni respuestas fáciles. Es un libro que se escribe desde la fisura, desde el temblor que deja el duelo cuando no hay reconciliación posible. María Negroni convierte la escritura en un acto de resistencia frente al silencio impuesto por la memoria y la herencia familiar. Lo que permanece, más allá del relato, es una forma de pensar el dolor sin solemnidad, con lucidez y belleza.
La autora no se propone reconstruir una historia, sino explorar cómo el lenguaje puede sostener lo que se desmorona. En ese gesto, profundamente literario, se revela una ética de la forma: escribir no para cerrar heridas, sino para abrir espacios donde el pensamiento y la emoción puedan convivir. Negroni nos recuerda que hay libros que no se leen, se atraviesan. Y este, sin duda, es uno de ellos: una obra que deja huella, que incomoda, que ilumina.
Hasta aquí el final de la reseña.
Un descenso lírico al corazón del daño y la memoria poética.
Si te interesa la literatura que explora el límite entre lenguaje y experiencia,
puedes acercarte a otros libros que dialogan con este universo:
▶️ Ariana Harwicz: el ruido de una época
*Entre desvíos, fisuras y escrituras que se abren al abismo.*
Imagen de María Negroni: De Federica Rocco – https://www.marianegroni.com/pages/bio.html, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95065469
Imagen de Alejandra Pizarnik: De Sara Facio – here, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19395178
“El corazón del daño” María Negroni ⇗
Random House, Buenos Aires, 2021, España, 2023 ⇗