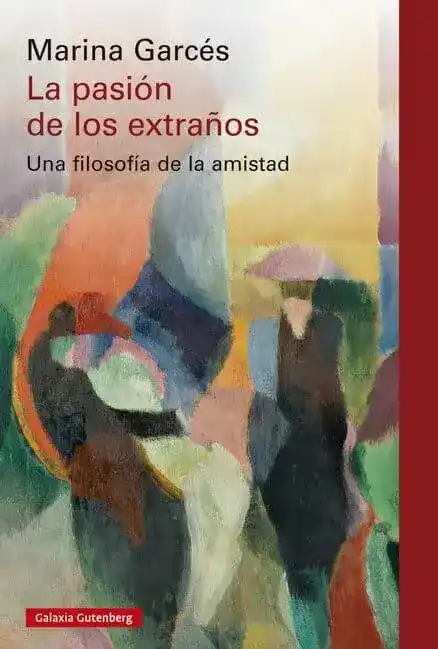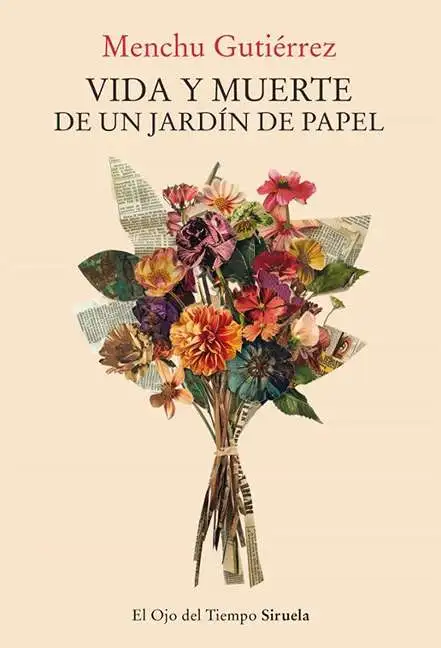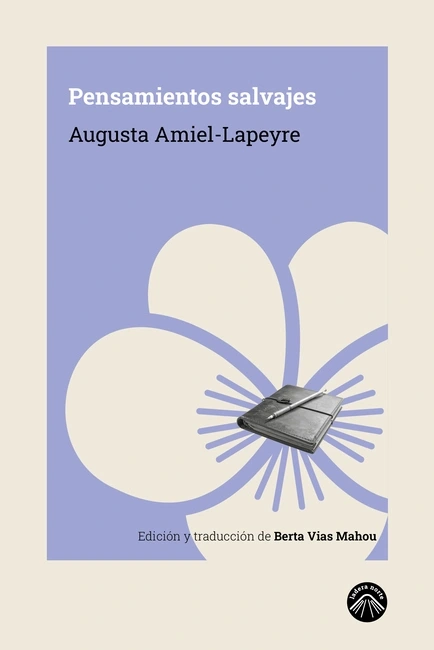“La pasión de los extraños”, de Marina Garcés: pensar la amistad como vínculo sin ley.
La pasión de los extraños, de Marina Garcés (Galaxia Gutenberg), no define qué es la amistad: la piensa desde sus márgenes. Es un ensayo que se pregunta por ese vínculo sin papeles ni promesa, que atraviesa nuestras vidas sin haber sido nunca una institución. Ni ley, ni contrato: solo gesto.
¿Puede un vínculo sin contrato ser más fuerte que uno regulado por leyes?
Si en Amistad. Un ensayo compartido (leer aquí), el texto coral de Jacobo Bergareche y Mariano Sigman, el vínculo se tejía desde las voces que lo habían vivido, aquí Garcés —en La pasión de los extraños— lo acoge desde otro ángulo: el de una reflexión filosófica, íntima y sin promesa de acuerdo. Donde aquel libro hablaba desde un “nosotros” amplio, este piensa desde el borde, con la lucidez serena de quien escucha lo que aún no sabemos decir sobre la amistad.
❝ La amistad, en Marina Garcés, no se decreta: se descubre en lo que escapa a toda norma ❞
La obra de Marina Garcés representa una apuesta novedosa dentro del pensamiento crítico actual. Como filósofa y ensayista, se interesa por transformar el modo en que entendemos el conocimiento y la acción colectiva. Este compromiso se refleja en proyectos como Espai en Blanc y en sus reflexiones sobre el “saber comprometido”, una forma de pensar que une teoría y práctica.
Garcés propone una filosofía que no se encierra en conceptos abstractos, sino que busca estar cerca de la vida cotidiana, de las preguntas que nos afectan como personas y como sociedad. Su pensamiento invita a cuestionar los modelos tradicionales que explican el mundo, y a crear formas más abiertas, vivas y participativas de entenderlo.
En este texto, vamos a explorar cómo sus ideas sobre la amistad, la educación, el saber y la política nos ayudan a mirar los vínculos humanos desde otro lugar —más libre, más frágil, pero también más transformador.
La pasión de los extraños, de Marina Garcés, como ensayo afectivo y filosófico
“La amistad es la única relación social estable para la que no hemos inventado papeles.” Así arranca Marina Garcés su reflexión, como si en lugar de dar una definición, decidiera colocar una piedra en medio del camino. El libro no quiere resolver el enigma de la amistad, ni entregarle un lugar entre las grandes instituciones del afecto. Quiere leerla desde la orilla: desde ese borde en que lo cotidiano se vuelve inclasificable.
❝ No hay estatuto para lo que sucede sin causa ni permiso ❞
Es un ensayo escrito “como una indagación detectivesca propia de las novelas juveniles”, dice Marina Garcés, siguiendo pistas, hilos sueltos, vacíos que ninguna teoría ha conseguido cerrar. No propone un tratado ni una pedagogía emocional: propone dejarse afectar por una forma de vínculo que sigue escapando a las formas de domesticación. Y lo hace con frases tan sencillas como certeras: “para ser amigos no nos casamos ni necesitamos firmar documentos o inscribirnos en un registro”.
Lo que Marina Garcés plantea tiene implicaciones profundas en cómo entendemos los vínculos humanos. Si la amistad no pasa por instituciones, registros ni contratos, tampoco puede medirse en términos de obligación o permanencia. En lugar de buscar anclajes formales, este tipo de relación se sostiene en la confianza implícita, en el deseo libre de compartir y en la intensidad del momento vivido. La amistad, entonces, no se asegura: se atraviesa.
¿Y si la amistad fuera una forma de pensar el mundo, no solo de acompañarlo?
Ahí está el gesto que recorre todo el libro: partir de lo obvio para devolverle su potencia. La cotidianidad, en lugar de ser ignorada, se convierte en materia filosófica. Lo ordinario se torna radical cuando se le otorga atención.
Este tipo de pensamiento —donde la filosofía no se aleja de lo vivido, sino que lo interroga— recupera la vocación original del saber como experiencia situada. Marina Garcés logra articular una voz que no busca erigirse en autoridad moral, sino en provocación reflexiva. Así, el ensayo propone no solo entender la amistad como un concepto, sino vivirla como pregunta abierta. Esa tensión entre lo que sentimos y lo que podemos pensar convierte cada gesto cotidiano en oportunidad crítica.
Marina Garcés se pregunta por qué, a pesar de su importancia, la amistad no tiene estatuto. Y no responde desde la ausencia, sino desde su rareza como fenómeno. “La amistad es a la vez tan cotidiana y tan rara que no hemos construido instituciones para ella”. Tiene rituales y costumbres, sí —saludos, códigos, expectativas— pero, como advierte Garcés, “nos hemos olvidado o hemos evitado convertirlas en institución”. Ese olvido no es descuido: puede ser una forma de resistencia frente a la burocratización del afecto.
Una frase resume esa ambigüedad del vínculo: “La amistad se sitúa, así, en un umbral indeciso entre lo social y lo íntimo, lo normativo y lo insubordinado, lo previsible y lo inexplicable”. Esto significa que la libertad de la amistad no es absoluta ni idealizada. Está atravesada por una normatividad afectiva muy amplia —no escrita, pero presente— que nos seduce sin imponerse.
Sin embargo, esta forma de vigilancia emocional no elimina lo impredecible de la amistad. “Nada ni nadie puede decidir dónde va a surgir una amistad ni provocarla”, advierte Garcés. No se induce ni se programa. Sucede de forma espontánea —y cuando aparece, puede tambalear las categorías con las que organizamos el mundo.
Además, pensar la amistad desde su imprevisibilidad obliga a revisar nuestras expectativas éticas. Si no se elige del todo, si no puede planificarse, entonces también se escapa a las lógicas de la reciprocidad calculada. Esto no quiere decir que no tenga ética, sino que propone otra: la del cuidado sin exigencia, del acompañamiento sin normas explícitas. Una ética frágil pero comprometida.
❝ La amistad es el acontecimiento que desbarata nuestros esquemas sin pedir permiso ❞
El libro tensiona con lucidez la tradición filosófica que ha tratado la amistad —de Aristóteles a Cicerón, pasando por Montaigne o Weil— para señalar que, a pesar de tantos tratados, hay un “consenso inquietante”. Se acepta sin discusión que la amistad es deseable, enriquecedora, virtuosa. Pero esa unanimidad la hace perder su complejidad y fuerza disruptiva. La vuelve moral, ordenada, incapaz de desafiar los marcos que se le imponen.
“La amistad es uno de los temas mayores del repertorio cultural occidental, y lo es por razones morales”, escribe Marina Garcés. Por eso, se dejan fuera sus formas impuras o incómodas: “rivalidades, envidias, ambigüedades sexuales, malentendidos, costumbres, aburrimiento, alejamientos”. No todo vínculo que se llama amistad es ideal, ni todos los ideales merecen llamarse amistad. Aquello que no cabe en el esquema se excluye del discurso dominante.
Al evitar los lugares comunes del sentimentalismo, Marina Garcés también renuncia a idealizar el vínculo. No lo presenta como refugio perfecto ni como espacio garantizado de bienestar. Hay amistades que duelen, que se desgastan, que se desfiguran. Reconocer esa dimensión es parte del ejercicio crítico que propone el ensayo. Pensar la amistad como un campo donde también habita la incomodidad —y no negarla— le otorga profundidad filosófica.
Cuando Marina Garcés afirma que “la amistad siempre es inquietante porque no tiene un porqué claro”, no está buscando sustituir un modelo por otro más inclusivo. Su propuesta va más allá: cuestiona el hecho mismo de querer imponer un marco a lo que no tiene forma fija. Lo que presenta es una filosofía de la amistad que abraza lo cambiante, lo ambiguo, lo frágil —lo que no puede ser codificado ni asegurado.
Este enfoque invita al lector a repensar los vínculos personales desde una perspectiva menos rígida. En lugar de buscar estabilidad, ofrece apertura; en lugar de certeza, reconoce el riesgo. Y esa apertura no implica debilidad, sino una fuerza distinta: la del vínculo que no se reclama, pero transforma.
Uno de los capítulos más bellos del libro habla de infancia. Marina Garcés recuerda escenas de cine y adolescencia donde lo importante no es una teoría, sino una conmoción. Evoca la película E.T., en la que el vínculo surge desde lo extraño, y escribe: “Solo se puede amar incondicionalmente a quien no será, nunca, nada tuyo”. No es una frase romántica. Es una forma de pensar la amistad desde la no posesión.
“El amigo o la amiga siempre acaba volviendo a su casa”. Esa escena tan simple —lejana al “para siempre” que a veces se asocia a la amistad— permite imaginar otra forma de cercanía: una que no promete permanencia, pero ofrece presencia. La amistad, según Garcés, no se basa en quedarse, sino en estar.
❝ En la distancia entre dos casas ocurre lo extraordinario ❞
¿Hay gestos que valen más que cualquier promesa?
La intimidad como espectáculo: cuando el vínculo se vuelve visible
El libro también problematiza la idea de intimidad. En tiempos donde todo se expone, todo se comparte, todo se dice, Marina Garcés recuerda que “la intimidad se ha convertido en la realidad más pública de la que disponemos”. Entonces el vínculo ya no es lo que se guarda, sino lo que se muestra. Pero ese mostrar no implica transparencia: puede ser simulacro, gesto, deseo.
Pero mostrar no implica decir todo. “Salvar la distancia no es anularla.” La amistad —escribe— “es un juego de distancias y de proximidades que cada relación debe resolver entre lo social y lo íntimo”. No todo se confiesa, no todo se verbaliza, no todo se puede decir. En esa discreción también hay afecto. También hay presencia sin posesión.
Este modo de pensar la amistad interpela también cómo construimos nuestra memoria afectiva. Las amistades no son solo relaciones entre personas: son relatos, lugares donde lo vivido se ordena sin cronología ni jerarquía. Para Marina Garcés, prestar atención a esos intersticios —las pausas, lo compartido, lo que no se registra— es esencial. Ahí ocurre lo que transforma.
Desde esta perspectiva, la amistad se vuelve una forma de guardar lo inesperado. No importa cuánto dure, sino qué nos permite sentir, pensar o descubrir durante su tránsito. Es menos una promesa que una experiencia viva.
En sintonía con este enfoque no institucional del vínculo, el ensayo Nostalgia del desastre, de Constanza Michelson, plantea una mirada crítica al afecto desde la herida y la memoria como potencia relacional.
Hacia el final del libro, Marina Garcés profundiza esta idea: “Una amistad puede cambiar un mundo, salvar una vida, alterar el rumbo de los acontecimientos”. No lo dice como exageración. Lo plantea como una forma de pensar lo político desde lo cotidiano. Una acción afectiva, sin consigna ni aparato, pero capaz de transformar.
En La pasión de los extraños, Marina Garcés desarrolla una filosofía de la amistad que no se limita a lo íntimo o emocional, sino que se proyecta como forma de estar en el mundo. Desde esa mirada, la amistad se convierte en práctica social y política —no por su funcionalidad, sino por su potencia.
Hay conceptos como la camaradería, la afinidad, la sororidad… pero ninguno agota el sentido político de la amistad. Lo que propone Marina Garcés es un estar-juntos que no busca organizarse como moral, partido o movimiento. Es más bien una forma de compartir sin exigir, de construir vínculos desde lo inesperado.
“Hacer casa con los que no son de casa es una de las maneras más antiguas de ensanchar los márgenes de las sociedades”. Esta frase resume de forma clara la propuesta: generar mundos compartidos más allá de lo predeterminado, más allá de lo que nos pertenece.
❝ La amistad no se construye con lo que nos pertenece, sino con lo que nos sorprende ❞
¿Y si lo que nos une no fuera lo que compartimos, sino lo que nos transforma?
Y al final, Garcés lanza una pregunta que desarma todo esquema familiar: “¿Para qué desear más familia, si podemos tener amigos?”. No es una provocación simple. Es un desplazamiento de valores: imaginar que el vínculo puede surgir desde la elección y la apertura, no desde el mandato.
El libro termina como empezó: en voz baja, pero con una idea luminosa. Marina Garcés afirma que nunca tuvo un amigo imaginario, pero escribe algo mucho más inquietante: “Somos seres imaginarios. No solo inventamos nuestras compañías, nuestros amigos o las formas de amar que nos vinculan. Somos seres de la imaginación de otros”.
Esta frase condensa muchas de las intuiciones que recorren el ensayo. La amistad no es solo una relación afectiva: es también una forma de creación mutua, de hacerse posible en la mirada del otro. Garcés piensa los vínculos como espacios de aparición, donde el yo y el otro se modifican al encontrarse.
En este sentido, La pasión de los extraños no busca solo una definición alternativa de la amistad. Ofrece una filosofía situada: en diálogo con la vida cotidiana, con las experiencias que no caben en manuales, y con una política afectiva que no requiere banderas ni doctrinas. Es en el gesto libre, inesperado, sin obligación, donde se abre una posibilidad de transformación.
Desde los márgenes y con delicadeza, Marina Garcés reivindica una manera distinta de estar con otros: sin promesas eternas ni modelos cerrados, pero con una presencia activa y transformadora. Su filosofía de la amistad propone pensar el vínculo como acontecimiento, como espacio frágil y potente, como archivo de lo impensado.
En una época marcada por redes sociales, vínculos acelerados y amistades mediadas por algoritmos, el ensayo de Garcés cobra aún más fuerza. Invita a detenernos, a mirar lo que no se publica, lo que no acumula likes, pero funda relaciones reales. Frente al ruido constante, pensar la amistad como espacio de escucha, presencia y cuidado se vuelve un acto casi subversivo. No es nostalgia, sino apuesta por lo significativo.
La pasión de los extraños nos invita a mirar hacia lo menor: hacia esas relaciones que no ocupan titulares, pero que fundan mundo. Y lo hace sin solemnidad, pero con firmeza. Leer a Marina Garcés es entrar en un espacio donde la filosofía vuelve a tener cuerpo, calle, voz y tacto.
“Leer a Marina Garcés es entrar en una conversación que no termina, donde cada vínculo nos recuerda que pensar juntos es también una forma de estar juntos.”
Este ensayo dialoga con otras reflexiones sobre el vínculo, como Amistad. Un ensayo compartido, donde el “nosotros” y la experiencia directa se convierten en hilo conductor.
En esa misma línea, compartimos una entrevista para France 24, en la que Garcés reflexiona sobre cómo cultivar amistades en un mundo cada vez más mercantilizado:
Además de los citados Nostalgia del desastre, de Constanza Michelson, y Amistad. Un ensayo compartido, de Sigman y Bergareche,
en Querido Bartleby se exploran otras obras de No Ficción que piensan lo común desde lo íntimo, lo político y lo poético:
▶️ César Aira: Ideas diversas — pensamiento fragmentario y libertad narrativa
▶️ Aida Dos Santos: Hijas del hormigón — memoria urbana y genealogía femenina
▶️ Jacques Brosse: La alegría del momento — espiritualidad, atención y tiempo vivido
▶️ Ariana Harwicz: El ruido de una época — intensidad, lenguaje y crítica del presente
*Textos que, desde registros muy distintos —filosófico, narrativo, espiritual o crítico—,
abordan lo común, lo íntimo y lo político como zonas de pensamiento y experiencia.*
“La pasión de los Extraños: Una filosofía de la amistad” Marina Garcés ⬈
Editorial Galaxia Gutenberg, 2025
Fuente de imagen de Marina Garcés: Por Miquel Taverna – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CC BY-SA 4.0