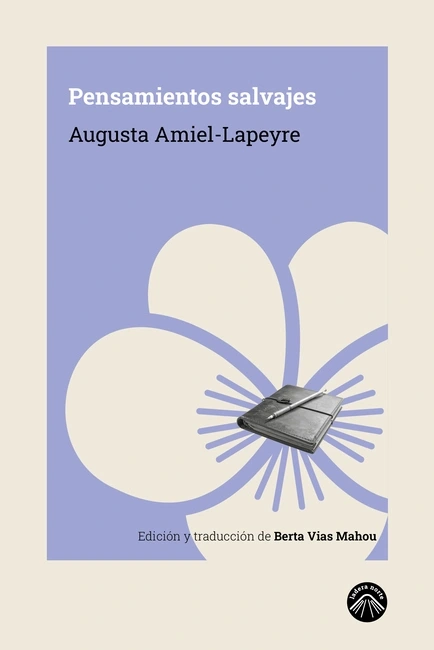Vida y muerte de un jardín de papel, de Menchu Gutiérrez: escribir desde la pérdida, pensar desde las flores.
Esta reseña de Vida y muerte de un jardín de papel (Siruela, 2025), de Menchu Gutiérrez, nos acerca a una de las voces más singulares de la literatura española contemporánea. Poeta, narradora y ensayista, su obra se ha caracterizado siempre por un cruce entre lo lírico y lo reflexivo, entre la exploración de lo íntimo y la apertura hacia lo simbólico. Ha publicado poemarios como El grillo, la luz y la novia o La mano muerta cuenta el dinero de la vida, novelas como Latente o Disección de una tormenta, y ensayos donde la escritura se convierte en laboratorio de pensamiento (La niebla, tres veces).
Su trayectoria se ha movido entre la poesía, la narrativa y el ensayo, pero siempre con un mismo impulso: pensar la experiencia humana desde imágenes que parecen sencillas —un jardín, un espejo, una flor— y que se revelan como puertas hacia lo invisible. La crítica ha señalado en su obra una fidelidad a lo fragmentario, a lo que no se deja atrapar del todo, y una capacidad de convertir lo cotidiano en materia de revelación.
En Vida y muerte de un jardín de papel (Siruela, 2025), Menchu Gutiérrez lleva este gesto a su punto más íntimo: la escritura nace de la pérdida de su madre y se despliega como un jardín de papel. No es un tratado sobre botánica ni una elegía convencional, sino un ensayo que se descompone y se rehace, como las flores que brotan entre ruinas. La autora afirma:
“Este es un libro que nace de las ruinas de un libro. Un libro que se construye y se descompone”.
Desde el inicio, Menchu Gutiérrez nos sitúa en un territorio de ambigüedad: escribir no es levantar un monumento, sino aceptar la ruina como punto de partida. La autora afirma que la escritura no puede escapar a la fractura de la pérdida, pero puede habitarla. El jardín, entonces, no es un espacio de consuelo, sino de metamorfosis: lugar donde la belleza convive con la desaparición, donde cada flor abre y se marchita en el mismo gesto.
Desde aquí, el libro se abre como un jardín de fragmentos: escritura, duelo, flores y espejos que dialogan entre sí. A continuación, nos adentramos en el primer núcleo: la escritura como jardín y como duelo.
Escritura y duelo
La escritura como jardín y como duelo
Menchu Gutiérrez piensa que el jardín no es solo un espacio físico, sino también simbólico, textual, mental. Un jardín de papel que se convierte en cementerio, pero también en lugar de reescritura. La muerte de la madre transforma el impulso creativo en duelo, pero también en gesto de cuidado.
“Comencé entonces a escribir dos libros paralelos… entre las flores de un jardín que también era un cementerio”.
Aquí la autora nos recuerda que el duelo no es lineal: se escribe en paralelo, en capas, como dos libros que crecen juntos aunque a veces lo hagan en direcciones opuestas. El jardín se convierte en metáfora de esa escritura doble: un espacio donde conviven lo vivo y lo muerto, lo que florece y lo que se descompone.
La reflexión se abre hacia una idea más amplia: todo acto de escritura nace de una pérdida, aunque no siempre sea tan explícita. Escribir es intentar fijar lo que se escapa, cuidar lo que ya no está. En este sentido, el jardín de Gutiérrez es también un laboratorio de duelo: un lugar donde la memoria se cultiva como si fueran flores, sabiendo que cada brote lleva en sí la promesa de marchitarse.
La página en blanco como figura materna
La autora afirma que la página en blanco ya no es superficie neutra, sino presencia. Escribir es invocar, soplar sobre un rescoldo, confiar en que aparezca la llama.
“Concéntrate. Escríbelo. Atrévete a decirlo: la página en blanco es tu madre. Tu madre muerta. Y también es la parte de ella que permanece viva en ti”.
La imagen es radical: la página en blanco no es vacío, sino cuerpo. La madre se convierte en materia de la escritura, en interlocutora silenciosa. La autora piensa que escribir es, en este caso, un acto de fidelidad: no dejar que la ausencia se convierta en silencio absoluto.
Este gesto dialoga con una tradición mística y literaria en la que la página en blanco es receptáculo de lo invisible. Como en los cuadernos de Simone Weil o en los diarios de María Zambrano, el vacío no es carencia, sino espacio de aparición. La escritura se convierte en un modo de seguir hablando con quien ya no está, de mantener abierto un canal que no se clausura.
El tú ilusorio como sostén
El libro se dirige a una destinataria ausente. La madre no lo leerá, pero el texto insiste en hablarle. Ese “tú” es ilusión, pero también sostén: una figura imaginada que permite seguir escribiendo.
“Este libro es distinto a todos los demás porque ella ya no está… y el largo monólogo tiene que conquistar la posibilidad de un tú que es una ilusión y que solo está vivo para infundirte valor”.
La autora afirma que el “tú” ilusorio es necesario: sin él, la escritura se disolvería en la nada. El fantasma de la madre se convierte en interlocutor, en eco que sostiene el monólogo. No se trata de engañarse, sino de aceptar que la ilusión puede ser compañía.
Aquí Gutiérrez nos invita a pensar que toda escritura necesita un destinatario, aunque sea imaginado. Escribir es siempre hablar con alguien, incluso si ese alguien ya no está. El “tú” ilusorio es, en este sentido, la condición de posibilidad de la escritura: la voz que nos permite seguir hablando cuando el silencio amenaza con imponerse.
Imágenes que flotan: el velero y la flor de loto
En medio de la escritura, emerge un recuerdo de lectura: Kikou Yamata, contemplando el mar, ve un velero que le recuerda a una flor de loto.
“La autora está en la costa, dedicada a la contemplación del mar, cuando se queda prendada de la imagen de un velero que evoca en ella la imagen de una flor de loto”.
La autora afirma que estas imágenes flotantes, suspendidas entre lo vegetal y lo marino, son las que sostienen la escritura. No son metáforas buscadas, sino apariciones: destellos que se imponen sin ser llamados. Gutiérrez piensa que la belleza no se construye, sino que se recibe, como un velero que de pronto se convierte en flor.
Este gesto conecta con la tradición de la escritura contemplativa: la mirada que se deja afectar por lo que aparece. Como en los haikus japoneses, la imagen no explica, sino que se ofrece. El velero-loto es, en este sentido, un emblema del libro: una figura que flota entre dos mundos, que no pertenece del todo a ninguno, pero que ilumina ambos.
El fantasma como interlocutor necesario
A medida que el libro avanza, la figura de la madre se vuelve más ambigua: ya no es solo la destinataria ausente, sino también un fantasma creado por necesidad.
“Quizá tengas que aceptar la presencia de un fantasma creado por ti o por tu necesidad. Tu propio fantasma como única salida”.
La autora sostiene que el fantasma no es una trampa, sino una forma de compañía. La escritura se convierte en un diálogo con lo irreal, con lo imaginado, con lo que no responde. El “tú” ilusorio se transforma en presencia espectral, en eco que sostiene el monólogo.
Aquí Gutiérrez nos invita a aceptar que la escritura siempre convoca fantasmas: de quienes ya no están, de quienes nunca estuvieron, incluso de quienes somos nosotros mismos en otras épocas. Escribir es hablar con ausencias, y en ese hablar se produce la única forma de compañía posible.
El caos como condición de escritura
Para que el libro comience, el caos debe ser reconocido como tal. No negado, no domesticado, sino aceptado en su desorden.
“Hay que perder la razón para escribir y al mismo tiempo encontrarla en cada frase”.
La autora afirma que no escribe desde la claridad, sino desde la pérdida: la pérdida de la madre, de la forma, de la razón. Y sin embargo, cada frase busca una razón nueva, una forma que no preexiste, sino que se construye en el acto mismo de escribir.
Este planteamiento se vincula con una larga tradición de escritura fragmentaria: desde los aforismos de Nietzsche hasta los cuadernos de Cioran, donde la lucidez nace del desgarro. Gutiérrez piensa que la escritura no ordena el caos desde fuera, sino que se hunde en él para encontrar una lucidez distinta. El libro, entonces, no es un mapa, sino una deriva: un jardín que crece en direcciones imprevisibles.
El jarrón como figura del duelo
El libro podría comenzar con un jarrón roto. No como metáfora decorativa, sino como figura que condensa la pérdida, la fragilidad y la tensión que habita en todo gesto de cuidado. Menchu Gutiérrez narra la historia de un jarrón que perteneció a su madre y que se rompió pocos días después de su muerte. El nuevo jarrón —comprado en un viaje, casi idéntico al anterior— se convierte en objeto cargado de sentido, manejado con el cuidado con que se viste a un recién nacido.
La autora afirma que incluso restaurado, el jarrón no puede volver a contener agua sin que se instale el miedo. La grieta permanece como memoria de la catástrofe.
“Por extraordinaria que sea una restauración, un jarrón de flores no podrá volver a contener agua. No al menos si no quieres sentir la inminencia de una catástrofe”.
Aquí el jarrón funciona como emblema de la escritura misma: cada frase recompone lo roto, pero nunca borra la fractura. Como en el kintsugi japonés, la grieta no se oculta, se convierte en parte de la forma. El duelo, entonces, no es solo pérdida, sino aprendizaje de la fragilidad. La escritura, como el jarrón restaurado, vive en la inminencia de un desagüe violento: sabe que puede romperse de nuevo, pero aun así sostiene flores.
El misterio que no se disuelve
En uno de los pasajes más líricos del libro, Menchu Gutiérrez convoca la célebre frase de Gertrude Stein: “Rosa es una rosa es una rosa es una rosa.” No lo hace para repetirla, sino para desplegar su resonancia: el secreto que se revela sin dejar de ser secreto.
La autora piensa que la rosa, incluso abierta, sigue siendo un capullo cerrado.
“Porque la rosa seguirá siendo un misterio, e incluso después de haberse abierto ante nuestros ojos, seguirá siendo un capullo cerrado”.
La escritura, como la flor, no se agota en su forma. Lo que se dice no clausura lo que se piensa. Lo que se nombra no captura lo que se siente. El jardín de este libro está hecho de esas rosas que no terminan de abrirse, que insisten en su misterio.
Este gesto se entreteje con una tradición de pensamiento que desconfía de las definiciones cerradas: desde la mística negativa hasta la poesía moderna, lo esencial no se dice, se insinúa. Gutiérrez nos recuerda que la escritura no resuelve enigmas, los preserva. El misterio no se disuelve: florece.
Pintores: la flor como herida, el color como duelo
Pintar la rosa: Morandi, Matisse y el arte como transfiguración
En Vida y muerte de un jardín, la rosa no es solo flor ni símbolo, sino también forma pictórica. Menchu Gutiérrez convoca a Giorgio Morandi y Henri Matisse para pensar el gesto de ordenar flores en un jarrón como acto de creación, de cuidado, de transfiguración.
Morandi cultivaba sus propias rosas, las cortaba con precisión para que la planta no sufriera, y las disponía en la boca del jarrón con una delicadeza que evocaba un ramillete de novia. Sus blancos fantasmales dialogaban con la cerámica y la flor, consolidando una hora fija, un tiempo suspendido.
Matisse, en cambio, no busca duplicar la flor, sino extraer de ella una savia distinta. Pintar una rosa, dice, es lo más difícil para un artista verdadero. No por la técnica, sino por la necesidad de olvidar todas las rosas pintadas antes —incluso las propias— y perderse en el laberinto de la memoria, en una rosaleda sin entrada ni salida.
“Son flores a la espera de una transfiguración”.
La autora afirma que el arte no imita, sino que transforma. La rosa pintada no es copia, sino transfiguración: un modo de hacer visible lo invisible. En este sentido, la pintura y la escritura se tocan: ambas buscan lo que no se deja atrapar, ambas convierten la flor en misterio renovado.
El óleo como viático: rosas que tararean
En Vida y muerte de un jardín, el óleo no es solo técnica pictórica, sino viático: una forma de tránsito, de acompañamiento, de ofrenda. Las rosas del jarrón comienzan a dialogar con otras rosas —las del papel pintado, las del mantel, las del cuadro dentro del cuadro, las del espejo— hasta formar una constelación de presencias.
La autora afirma que la pintura se vuelve locuaz, pero no para decir, sino para celebrar. Las flores no intercambian palabras, sino alegría.
“Las palabras que intercambian no son importantes sino un medio para expresar su alegría. En realidad están tarareando una canción”.
Aquí Gutiérrez piensa que la pintura y la escritura comparten un mismo gesto: ambas buscan expresar lo que no se puede nombrar. El óleo, como la palabra, se convierte en medio para lo inefable. Las flores tararean, la escritura murmura: ambas sostienen una música sin letra, un canto que no necesita explicación.
El arte como galería de espejos
Para Menchu Gutiérrez, la historia del arte no es una sucesión de estilos ni una cronología de obras maestras, sino una galería de espejos. Como en las ferias antiguas, esos espejos deformantes no buscan reproducir la realidad, sino ponerla a prueba.
“La historia del arte quizá no sea otra cosa que una galería de espejos”.
La autora sostiene que el arte no imita, sino que transforma. Cada obra es un espejo que devuelve una imagen alterada, pero reveladora. En Vida y muerte de un jardín, esta idea se encarna en los jarrones, las rosas, los cuadros dentro de cuadros, los reflejos en el agua invisible. Todo dialoga con todo, como en una sala de espejos donde la identidad se multiplica y se interroga.
Este planteamiento conecta con una tradición crítica que entiende el arte como distorsión lúcida: desde las anamorfosis barrocas hasta las vanguardias del siglo XX, lo esencial no está en la copia fiel, sino en el pliegue, en el desvío. Gutiérrez piensa que el espejo no engaña: revela lo que no se ve a simple vista.
Espinas, sangre, exorcismo: la flor como herida
Por grande que sea el consenso sobre su significado, las flores no significan lo mismo en todas las manos. Algunas las sostienen como si bailaran, otras como si protegieran una llama, otras como si avivaran un rescoldo.
En el cuadro de Lucian Freud, una mujer aprieta una rosa con todos los dedos. Demasiados. Elige clavarse las espinas, como si el acto de posar fuera ya penitencia. El pintor, como Durero, se autorretrata con un cardo: espinas como promesa, como memoria de la Pasión, como fidelidad o como herida.
Frida Kahlo lleva un collar de espinas. El colibrí que cuelga de él es ella y no es ella. Está crucificado y no lo está. Sus alas recuerdan el vuelo, incluso en la suspensión. El cuadro revela que es posible volar y estar colgado al mismo tiempo, estar muerto y libar de la herida, estar vivo y sangrar.
“No es posible pasar el pincel por la gota de sangre sin sentirla brotar en la carne”.
La autora afirma que la flor, en estas imágenes, no es ornamento, sino herida. La belleza se convierte en dolor, la fragilidad en exorcismo. Gutiérrez piensa que la flor es también memoria de la Pasión: un recordatorio de que toda belleza lleva consigo una espina.
Girasoles: el sol como espejo de la muerte
Van Gogh pintó girasoles con la esperanza de que se produjera una aparición. No eran simples naturalezas muertas: eran espejos solares, flores que miraban hacia la luz como si esperaran encontrar en ella su propia imagen.
“El girasol es el espejo al que se asoma esperando encontrar su propia imagen”.
La autora afirma que en esos girasoles se cifra una tensión entre vida y muerte. El amarillo radiante no oculta la certeza de la marchitez. Gutiérrez piensa que el girasol es espejo de la propia mortalidad: flor que se abre al sol sabiendo que su destino es apagarse.
Aquí la escritura se convierte en un gesto similar: abrirse a la luz de la memoria, aun sabiendo que esa luz revela la pérdida. El girasol, como el libro, es un espejo que devuelve la imagen de lo que ya no está.
Literatos y pensadores: espejo, plegaria, jardín cifrado
Emily Dickinson: la flor como código secreto
Desde niña, Dickinson estudió botánica y ayudó en el jardín familiar. Las flores se convirtieron en lenguaje secreto, en compañía y en código íntimo. La margarita fue su flor de identidad, pero su fascinación se dirigía a la pipa india, Monotropa uniflora, flor fantasmal que crece en lugares ocultos.
“Ser una flor es una profunda responsabilidad”.
Para Dickinson, la flor no es ornamento, sino identidad y secreto. El jardín se convierte en escritura cifrada, en modo de habitar el mundo.
El recuerdo como materia esquiva
En Vida y muerte de un jardín, las fotografías antiguas no son documentos, sino viáticos respirables. La autora afirma que esas imágenes funcionan como cápsulas de aire puro, como excursiones de alta montaña para los pulmones del alma.
“Su vida sin ti, entonces, era tan inconcebible como, ahora, tu vida sin ella”.
El recuerdo, sostiene Gutiérrez, no es lineal ni accesible. Es esquivo, magnético, contradictorio. Los sucesos se comportan como imanes enfrentados: se rechazan, se rozan, se desvían. La memoria no entrega un relato continuo, sino fragmentos que se atraen y se repelen.
Aquí la escritura se convierte en un modo de habitar esa contradicción. Recordar no es reconstruir, sino aceptar la dispersión. El recuerdo, como la flor, no se abre del todo: se mantiene en tensión, entre lo que muestra y lo que oculta.
T. S. Eliot: letanías y ritmo respiratorio
Fascinado por las letanías a la Virgen, Eliot canta una melodía conocida y escribe variaciones. Madre y jardín se entrelazan. La memoria busca oraciones que se parecen al lamento, que al cantarse duelen menos.
El rosario infantil se convierte en canción triste, pero rítmica: plegaria que marca un compás de respiración. El jardín, como el rosario, acompaña el duelo con su ritmo.
Oscar Wilde: las rosas en la ausencia
Durante tres años de cárcel, Wilde no vio crecer una sola planta. Pero al nombrar las rosas ausentes, las hizo florecer de otra manera. Rosas fantasmales que viajan desde un jardín lejano, nombradas como abortos del rosal de la crueldad humana.
La escritura se convierte en jardinería verbal: no cultiva lo que existe, sino lo que falta. El jardín es resistencia imaginaria.
Pessoa: escribir como encierro
El libro también es una cárcel: un encierro con el dolor, o un dolor que encierra. Escribir es quedarse clavado frente a la página en blanco, dejar que el mutismo se exprese.
“¿Por qué escribir si no puedo escribir mejor?”.
La escritura no libera, compromete. Es fidelidad al dolor, vértigo creativo, plegaria sin respuesta.
El jardín reflejado: Fleur Jaeggy y la verdad que se filtra
En uno de los pasajes más líricos del libro, Menchu Gutiérrez convoca —o coincide con— una imagen escrita por Fleur Jaeggy: el jardín reflejado en un espejo dorado, movido por la brisa, esmaltado por la luz.
“Como si la verdad se dejase filtrar por un espejo. Por el reflejo”.
La autora afirma que el retrato más bello de la casa no es el jardín en sí, sino su reflejo. Como si la verdad no estuviera en lo directo, sino en lo filtrado. El espejo, como en otros fragmentos del libro, no reproduce: transforma. Permite que lo vegetal se vuelva esencia, que lo cotidiano se vuelva primigenio.
Aquí Gutiérrez piensa que la escritura funciona del mismo modo: no copia el mundo, lo deja pasar, lo deja ser. El reflejo no es menos verdadero que lo real: es otra forma de verdad, más sutil, más esquiva. Como en Jaeggy, lo esencial se revela en el desvío, en la refracción, en la luz que atraviesa un filtro.
El espejo como animal salvaje
Como sugiere Virginia Woolf, hay que imitar a los naturalistas: camuflarse entre la hierba, observar sin intervenir. Menchu Gutiérrez recoge esa intuición y la traslada al paisaje interior: mimetizarse con la habitación vacía, observar el espejo como si fuera el rey de los animales salvajes.
“Cuánto peligro en esta selva de quietud”.
La autora afirma que el espejo no es superficie pasiva, sino agente activo. ¿Cuántas operaciones secretas lleva a cabo un espejo si lo dejan solo? ¿Cuánto peligro se instala en esa selva de quietud? Gutiérrez piensa que el espejo es criatura que transforma, que acecha, que revela.
Aquí la escritura se convierte en espejo: observa sin ser vista, actúa en silencio, transforma lo que toca. El lector, al asomarse, no encuentra un reflejo fiel, sino una alteración inquietante. El espejo, como el duelo, devuelve una imagen que ya no es la misma.
El espejo como escena: Jaeggy, Woolf y la madre
En uno de los pasajes más hondos de Vida y muerte de un jardín, Menchu Gutiérrez convoca tres figuras que se entrelazan: Fleur Jaeggy, Virginia Woolf y su madre. Todas habitan el espejo, lo transforman, lo interrogan.
La madre aparece dormida al otro lado, y la escritura se convierte en ruego: le pido a mi madre que regrese. Pero ese ruego forma parte de un teatro peligroso, escrito y dirigido por la autora, donde ella es actriz, espectadora y —todavía más— el mismo espejo.
“Ella en el espejo es siempre la primera y la última”.
La autora sostiene que el jardín, que antes era espacio de creación y duelo, se revela ahora como reflejo de la madre viva. Ella era el espejo en el que se reflejaba el jardín. Ahora, el espejo la contiene, la retiene, la transforma en imagen que no se deja modificar. El duelo se convierte en escena especular: un teatro íntimo donde la madre sigue presente, pero solo como reflejo.
El jardín como metamorfosis
Coronas: entre el poder y la modestia
Las coronas que adornan las cabezas —de flores, de piedras preciosas, de laurel— brotan como fragmentos de la naturaleza. Incluso las gemas parecen flores de un jardín subterráneo.
La autora recuerda que la corona de laurel, austera y clásica, recompensaba a poetas y atletas romanos. Así coronada, la cabeza del emperador se erguía como la copa de un árbol: el poder endereza la espalda.
Pero hay coronas que conmueven más que imponen. Marina Tsvietáieva cuenta la historia de su padre, Iván Vladímirovich Tsvietáiev, fundador del Museo de Escultura Romana en San Petersburgo. Hombre de extrema modestia, rechazaba todo agasajo, daba la vuelta a su uniforme para no gastar, cedía su casa a los empleados. El día de la inauguración del museo, una amiga italiana le regaló una corona de laurel trenzada con ramas enviadas desde Roma.
“Esta corona la pusimos en el ataúd de mi padre, muerto el 30 de agosto de 1913, un año y tres meses después de la inauguración del museo”.
La autora piensa que esa corona, colocada en el ataúd, honra no solo el logro, sino la humildad que lo hizo posible. La corona, entonces, no es solo símbolo de poder, sino también de modestia, de fidelidad a una vida discreta.
La espina como corona final
La corona de flores y la corona de laurel preparan, sin saberlo, la corona de espinas. La flor, que antes era símbolo de belleza, se convierte en herida. La espina espera al dedo como el huso a Blancanieves.
Rilke, que reflexionó tanto sobre la muerte propia, muere por una espina. Su jardín, hospital de flores, se vuelve contra él. Celan, por su parte, convierte la espina en pedestal, en vértice de equilibrio y sufrimiento.
“La espina corteja la herida”.
La autora afirma que la espina es la forma extrema de la flor: su reverso doloroso, su verdad última. El duelo, como la espina, no adorna: hiere. Y sin embargo, esa herida es también fidelidad, memoria, permanencia.
Jardines en tiempos de guerra
El dolor íntimo se abre al dolor colectivo. Menchu Gutiérrez convoca voces que han pensado el jardín en medio de la catástrofe: Svetlana Aleksiévich, recogiendo testimonios de quienes sobrevivieron a la guerra; Alejandra Pizarnik, que convierte la contemplación de una rosa en acto de rebelión; Vita Sackville-West, que plantaba mientras los bombarderos cruzaban el cielo.
“La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos”.
La autora sostiene que el jardín no es evasión, sino ética. Plantar, mirar, cuidar una flor en medio de la destrucción no es frivolidad, sino resistencia. Gutiérrez piensa que el jardín es un modo de afirmar la vida en medio de la muerte, de sostener la belleza en medio del horror.
Este gesto se enlaza con una tradición de pensamiento que entiende la contemplación como acto político. El jardín, en tiempos de guerra, no es ornamento: es trinchera silenciosa.
El jardín de papel: soñar, sufrir, pintar
La infancia de la autora estuvo rodeada de jardines de papel: hibiscos pintados por Hiroshige, rosas azules en el papel pintado de su habitación.
“Flores inalcanzables que quizá solo existían en el reino de los sueños”.
La autora afirma que esas flores imposibles marcaron su gusto estético. No eran flores reales, sino soñadas, pintadas, reproducidas. Y sin embargo, eran las más verdaderas: las que acompañaban la vida cotidiana, las que se grababan en la memoria.
Menchu Gutiérrez piensa que el jardín de papel es tan real como el jardín botánico. La infancia se convierte en origen del gusto, en matriz de la sensibilidad. Soñar, sufrir, pintar: todo se entrelaza en esas flores que nunca existieron, pero que siguen floreciendo en la escritura.
El perfume como exceso
En un cuento de Danilo Kiš, una mujer se suicida rodeada de flores. La habitación se llena hasta tal punto que el perfume se convierte en gas invisible, en atmósfera irrespirable.
“El perfume adquirió tal intensidad que actuó como el gas de un horno crematorio”.
La autora afirma que la belleza, llevada al límite, puede volverse letal. El perfume, que debería ser caricia, se transforma en asfixia. Gutiérrez piensa que la flor no es solo ornamento: es exceso, saturación, peligro.
Aquí la escritura se convierte en perfume: embriaga, envuelve, pero también amenaza con ahogar. El duelo, como el aroma, no se controla: invade, se expande, se vuelve atmósfera total.
El cementerio como segundo jardín
El cementerio fue, para la autora, el segundo jardín de la infancia. Allí aprendió que en una muerte estaban contenidas todas las muertes.
“En una muerte estaban contenidas todas las muertes”.
La autora sostiene que el ciprés, con sus raíces profundas, se nutre de las cenizas. El cementerio no es solo lugar de pérdida, sino también de metamorfosis vegetal. Gutiérrez piensa que la muerte se convierte en ciclo: lo que desaparece alimenta lo que crece.
El duelo, entonces, no es clausura, sino continuidad. El cementerio es jardín porque en él la vida sigue, aunque transformada.
El duelo como floración
Durante la infancia, las visitas al cementerio no se regían por fechas, sino por estaciones. No se iba a conmemorar aniversarios, sino a celebrar floraciones.
“No para conmemorar una fecha, sino para celebrar una floración”.
La autora afirma que el duelo se mide en brotes, no en calendarios. Las lilas y las rosas marcaban el momento de volver: no como obligación, sino como celebración vegetal. Gutiérrez piensa que el dolor puede madurar como semilla, crecer como tallo, abrirse como flor.
El duelo, en este sentido, no es clausura, sino metamorfosis. No se trata de recordar una fecha fija, sino de acompañar el ritmo de la naturaleza.
Cierre: escribir para quien no se ha ido
El libro que querías escribir ya no existe. El que escribes ahora se clava una espina, se duerme, despierta con otra voz.
“Recuperar el tú es tan difícil como despertar de un sueño y aceptar que aquel jardín por el que caminabas hace un rato se ha hundido en una ciénaga”.
La autora sostiene que escribir es acompañar. Es sostener un hilo que ya no tiene respuesta, pero sigue teniendo eco. Escribir para alguien que no se ha ido, pero ya no está.
“Escribir para alguien que no se ha ido, pero ya no está. Escribir por alguien que no se ha ido, pero ya no está”.
Epílogo
Este recorrido no agota el libro. Han quedado fuera muchas otras ideas que Menchu Gutiérrez desarrolla con la misma intensidad: variaciones sobre la memoria, asociaciones pictóricas, desvíos poéticos. Todas, sin embargo, orbitan alrededor de los mismos conceptos —la pérdida, la metamorfosis, la escritura como jardín—, de modo que lo plasmado aquí resulta representativo de su propuesta.
Vida y muerte de un jardín de papel es un ensayo que convierte el duelo en jardín, la flor en herida, el espejo en animal salvaje. Menchu Gutiérrez no ofrece consuelo, sino preguntas. No clausura, sino abre. Su escritura nos recuerda que la pérdida no se supera: se habita. Y que escribir, en ese habitar, es la forma más fiel de seguir cultivando lo invisible.
Vida y muerte de un jardín de papel, Menchu Gutiérrez ↗️
Colección: El Ojo del Tiempo 161
Ediciones Siruela, 2025
Hasta aquí la lectura de este ensayo.
Un mapa de ideas, obsesiones y miradas que dialogan con otras voces.
Si te interesa seguir explorando el género, puedes sumergirte en otras reseñas de ensayos
publicadas en Querido Bartleby —cada una con su propio pulso y territorio:
▶️ Constanza Michelson: Nostalgia del desastre
▶️ Ariana Harwicz: El ruido de una época
▶️ María Negroni: El corazón del daño
▶️ Eugene Thacker: Resignación infinita
*Ensayos que, desde distintas orillas, interrogan el mundo y sus grietas.*