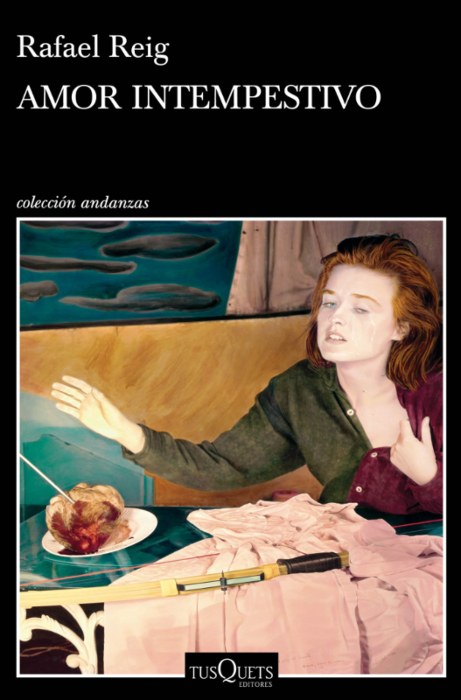Lo contado por Reig, son una especie de memorias, deteniéndose fundamentalmente en su juventud y años posteriores, en una especie de autobiografía visceral.
En el libro, la literatura se da cita permanentemente. Se diría que casi todo converge en ella o en cierto modo, colateralmente.
Reig nació en los sesenta, como explica en el libro, pertenece a una generación que tenía complicado el transcurrir literario:
«Si existiera una «generación de novelistas de los sesenta» (pero no es más que una conjetura), su característica más sobresaliente tendría que ser nuestra inoportunidad. ¿Qué clase de jóvenes soñarían con ser novelistas cuando la literatura ya había perdido toda relevancia social? Los últimos que llegaron a tiempo fueron los que tenían diez o quince años más que nosotros: Javier Marías, Muñoz Molina, Millás, Mendoza, Llamazares… Con veinte años, en los ochenta, les vimos triunfar, pero no nos dimos cuenta de que eso nunca iba a volver a suceder».
Los tiempos que cuenta el autor en la obra, parten de la década de los ochenta. El grupo de amigos soñaban con convertirse en malditos y morir en plena juventud como algunos ídolos:
«Ninguno esperábamos cumplir los treinta: moriríamos jóvenes, como los héroes, fulminados por nuestro propio talento, igual que el olmo viejo hendido por el rayo (y en su mitad podrido)».
Era un tiempo de tertulias literarias desenfadadas:
«¡Tolstói es Dios! Mejor Dostoievski: ¡es el Demonio! ¡Clarín es un estreñido! ¡Las novelas de Galdós huelen a repollo, como un descansillo de escalera! ¡Neruda es más plomo que el catastro! ¡Pues anda que Vallejo: un indio deslumbrado por las baratijas del simbolismo francés! Y así cada mañana».
La escritura ocupa el centro de la vida de Reig. Destila gran honestidad cuando contrapone aquellos titubeantes inicios en la creación con los actuales, ya más consolidado. Para él, ese amateurismo inicial era su «verdadero escritor»:
«Cuando doy una conferencia, recibo un premio o respondo a una entrevista en la televisión, me siento un impostor que echa de menos al que estaba en casa escribiendo, inseguro, haciendo esfuerzos para encontrar el camino, temeroso de estar equivocado. Ese es el escritor y no yo».
Descubre Rafael el alcohol, nuevo compañero inseparable, para apuntalar el «malditismo» del ideario juvenil:
«… descubrí el alcohol, que resultó ser lo que, sin saberlo, había estado buscando para procurarme un sufrimiento presentable. Ya podía forjarme una azarosa biografía de novelista, convertirme en un maudit, un bohemio, un autodestructivo y, en resumidas cuentas, un escritor de los que entran muy pocos en docena. También pude así dejar atrás los enamoramientos y dedicarme a perseguir chicas por todas partes, por los pasillos y las fiestas, bibliotecas y cinestudios, puentes y conferencias, escaleras y conciertos. Me gustaba la cerveza, la ginebra, el coñac, cualquier cosa, hasta que a los dieciséis me encontré con el whisky: lo nuestro fue un amor a primera vista, y así hemos seguido durante más de cuarenta años».
Entre los amigos, se encontraba el escritor Antonio Orejudo, del que Reig da cuenta en no pocos momentos. Ambos pugnaban por escribir primero la gran novela maestra de su tiempo.
El desenfado y la ironía preside la narración. Con la distancia, Reig se ríe de sí mismo:
«Quería ser un maldito, pero no de inmediato, ya que me resultaba incómodo irme de casa (y tampoco quería darles ese disgusto a mis padres). Para ser un maldito me parecía aconsejable escribir primero una novela inmortal, pues si no, solo llegaría a simple perdulario, capigorrón azotacalles o vagabundo, e incluso si me hiciera llamar clochard, la perspectiva no ofrecía demasiados encantos. Más que dormir debajo de un puente (¿el de los Franceses?, ¿el de Juan Bravo sobre la Castellana?), deambular aturdido, rebuscar en papeleras y cubos de basura, y consumir vino en tetrabrik, mi objetivo era convertirme en una leyenda (tampoco con demasiada prisa). La obra maestra (O.M.) llegaría a su debido tiempo de forma natural».
Su madre era licenciada en derecho y su padre ingeniero de caminos. Por cuestiones de trabajo se establecieron en Colombia un tiempo a finales de los sesenta. Vivieron en un ambiente totalmente diferente al que se respiraba en la España dominada por el franquismo, tal como nos explica el autor:
«… a finales de los sesenta, nos fuimos a vivir a Colombia, donde mi padre no sé qué le haría al indefenso río Cauca (puede que lo trasvasara o lo embalsara, o puede que construyera una estación de tratamiento de agua), y aquello les cambió la vida, y les separó de sus semejantes, la burguesía del desarrollismo franquista. En aquel país sin clase media, vivieron como aristócratas, en un entorno culto y cosmopolita, en las antípodas de la España de mesa camilla y brasero. El coche que recuerdo de mi infancia no era un 600, sino un Pontiac».
Al regreso a Madrid, nos cuenta Rafael, como el acento colombiano se había instaurado en él de tal forma que había palabras y expresiones que en el colegio, profesores y compañeros no entendían:
«Cuando llegué al inevitable colegio de pago en Madrid, tenía un acento tan colombiano que los profesores no me entendían si me quejaba de que alguien me había botado la chuspa. Los alumnos, mis futuros amigos, me pedían que repitiera «sapo» o «el ciprés de Silos» para reírse de mi ceceo y de mi seseo, que todavía regresan cuando me encuentro más de dos ces o eses cerca unas de otras —soy incapaz de decir «vida licenciosa»— o a partir del tercer whisky».
Reig se detiene en su etapa estadounidense con diversas becas y contratos. En Boston cultiva su afición por los libros, con el descubrimiento de un tipo de biblioteca distinta a España:
«Mis dos descubrimientos en Boston fueron las mujeres mayores y las bibliotecas. Cada día me llevaba diez o doce libros a casa y leía uno de ellos. Para un joven que había pasado veranos enteros en la Biblioteca Nacional de Madrid, enfrentándose a esos temibles conserjes que siempre llevaban un puro apagado entre los dientes, rellenando papeletas rosas o verdes con la signatura de lo que querías y teniendo que leerlo en un pupitre de la Sala General, llegar a una biblioteca universitaria americana era como ser trasladado en una alfombra voladora una noche de sábado de Puerto Hurraco a Las Vegas. Leí de todo, clásicos y contemporáneos norteamericanos para mis cursos, poesía inglesa, una gran parte de la ilustración francesa y —no recuerdo por qué motivo, pero sí el inmenso placer— todo el Teatro Crítico Universal de Feijoo».
El sexo también descubre el escritor que es más desinhibido que en España:
«Con las chicas me sucedió algo semejante. La cultura juvenil norteamericana, desde los años cincuenta, promociona el sexo recreativo en los adolescentes, quizá con propósitos higiénicos o de adoctrinamiento, no lo sé, pero el caso es que todo el mundo se acuesta con naturalidad y alegría con todo el mundo. Yo venía en cambio de una cultura taurina y trágica, en la que el sexo es aflictivo, oscuro y violento, difícil de practicar y de consecuencias casi siempre irreparables; venía de forcejeos y regateos en el asiento de atrás de un coche, de inacabables magreos en cines o bancos del parque —con dolorosas erecciones mantenidas durante horas sin desenlace o con uno imprevisto y espontáneo, bastante triste—; de apresurados polvos con la ropa puesta, en casas prestadas, en matorrales del Retiro o en escaleras de viviendas».
La parte del libro más trascendente se refiere a unos hechos trágicos. El suceso más íntimo, atañe a su familia, con la trágica muerte de sus padres en un incendio:
«Con frecuencia me acuerdo de lo que nunca he visto. A mi madre andando en camisón, perseguida por las llamas. A un bombero subiéndose a la mesa del despacho con un hacha en la mano. A mi padre inmóvil mirando el fuego y el humo. En cambio, lo que sí he visto tiene menos nitidez en mi recuerdo, como si solo lo hubiera soñado. El cadáver de mi padre. Mi madre muerta. Los dos en el Anatómico Forense. Son imágenes borrosas, vistas a través del agua o detrás de una cortina. Mi padre estaba tiznado de hollín, pero tenía los párpados muy blancos; por eso supe que estaba despierto y que murió en la cama, tumbado boca arriba, mirando arder su casa y su vida entera. Alguien debió de cerrarle después los ojos. Más que nunca, entonces parecía por fin Abenámar, Abenámar, moro de la morería, o el Otelo de una representación teatral en un colegio mayor. Mi madre murió boca abajo, tendida en el suelo, con la cara contra las baldosas del baño. Más que nunca, en aquella camilla, tapada con una sábana hasta los hombros, por fin parecía una heroína de tragedia griega, como en las fotos en las que posaba, muy joven, haciendo de Antígona en una función universitaria».
El otro nefasto recuerdo se refiere a la muerte de su amigo Juan Blázquez. Ambos hechos marcan al autor:
«Esto, el incendio y la muerte de mis padres, sucedió el 1 de enero de 1999. Lo que ha venido después ya fue otra vida, y nos sucedió a otros, porque ya no fuimos los mismos. Como Garcilaso, y como Juan Blázquez, también morí a los treinta y cinco, quizá intentando tomar al asalto un torreón, de una pedrada en la cabeza o herido por el rayo».
Esa tristeza recordando la pérdida de sus padres, que en el momento de la escritura del libro, le hubiera gustado poder mostrarles lo que puede ofrecer, no como escritor, sino como «ser humano»:
«Mis padres —aunque mi madre no lo dijera con tantas palabras— esperaban más de mi carrera literaria: esa novela que estaba ahí, pero que yo no había logrado escribir. Esa O.M. Para ellos, ya siempre seré aquel que escribió tres novelas sin ninguna fortuna. Pero eso no tiene importancia. Lo que me habría gustado poder mostrarles no son mis obras completas, sino algo más valioso: que he logrado hacerme un alma, sacarla de ese pozo que no tiene polea ni pozal. No nacemos con ella, hacerse un alma es el propósito de toda vida que merezca ser vivida. Ser escritor, ingeniero, licenciada en Derecho, no es nada ni quiere decir que uno haya vivido. Llegar a ser bueno es la única aventura de la existencia, lo único para lo que vivimos».
El libro lo he leído con sumo placer, tanto por el tono jovial y desenfadado, como por la desnudez, sinceridad y cercanía que desprende en la obra, Reig. Un ejercicio de memoria que destila humanidad, principalmente en los instantes amargos. Destacaría, además de su capacidad en la escritura, la autocrítica; en no pocos momentos Rafael descubre su «yo» más analítico y crítico, autoculpándose de «sus posibles errores» cometidos a lo largo del tiempo.
Reig aprendió a escuchar a Mozart por medio de una joven francesa llamada Marie:
«Lo que me enseñó Marie es que el placer aumenta con el esfuerzo. Uno puede conformarse con escuchar a una charanga interpretando Paquito el chocolatero, sin duda; pero valen la pena el tiempo y el trabajo empleado en poder disfrutar mucho más con Mozart».
En el vídeo, Olga Jegunova interpreta la Sonata Nº 11 de Mozart:
Editorial: Tusquets, Edición 2020
Colección: Andanzas