André Lorant, nacido en Budapest en 1930, fue testigo directo de la ocupación alemana y los fascismos húngaros, de la liberación rusa no exenta de barbarie y de las posteriores represiones pro soviéticas. Se exilió a Francia en 1956, después de los intentos revolucionarios fracasados de dicho año, con la consiguiente ocupación rusa de Hungría.
De familia judía, antepasados próximos se convirtieron al catolicismo por instinto de supervivencia. André no por eso deja de echar en falta sus raíces:
“Nací católico, limpio del pecado original por efecto de las aguas bautismales y aparentemente admitido en la comunidad de los fieles que recitan el Credo in unum Deum… Puede decirse que conservé el prepucio pero que me cortaron las raíces”.
André Lorant (Le Perroquet de Budapest) -En las sucesivas citas me referiré al mismo-.
Cuando la influencia marxista leninista en el país era latente, fue interrogado con frecuencia sobre sus creencias religiosas, pero interiormente es explícito al respecto. Sus dogmas son otros y tienen que ver más con el arte y la sensibilidad. Nuestros sentimientos a flor de piel dejan estas palabras:
“Sí, he pasado muchas horas en San Pedro, en Roma; sí, deambulé por San Marcos, en Venecia, admirando los mosaicos bizantinos y los suelos y pavimentos rica y sabiamente compuestos; sí, dediqué largos minutos a observar el desplazamiento de una mancha roja proyectada por las vidrieras en el suelo de la catedral de Sevilla. El barroco elocuente, musical, de las iglesias de Europa central me es muy cercano, pero me impresiona igualmente la austera grandeza de las catedrales de Tours o de Beauvois. ¿Y es solo el deseo de rebelarse contra la condición humana, el ansia de inmortalidad, lo que las ha levantado, tan frágiles y tan cercanas al cielo? Confieso el credo cuando se lo escucho a Bach (en la Misa en si menor) o a Beethoven (en la Missa solemnis), pero apenas me acuerdo de los dogmas, salvo cuando veo los frescos de Giotto o de Fra Angélico. Creo en la divina humanidad de Cristo cuando escucho las Pasiones de Johann Sebastian y venero en él al gran profeta cuya doctrina, dos mil años después, sigue animando la caridad en unos y la intolerancia en otros. Me siento concernido por la absolución contenida en la bendición papal urbi et orbi, pero solo porque —a la manera de los héroes de Dostoyevski— me tengo por un gran pecador. Y tampoco puedo reprimir las lágrimas cuando escucho recitar el kadish en el Memorial de las Víctimas de la Shoah, y deambulo dubitativo por los pasillos de Yad Vashem, en Jerusalén, repitiendo las palabras del crucificado; «Elí, Elí, lemá sabactani?», que traduzco a mi manera por un «Señor, Señor, ¿por qué nos has abandonado?». ¿Existe Dios? Y si existe, ¿Cómo ha podido hacer oídos sordos al lamento de seis millones de víctimas asesinadas en los campos de exterminio?”.
Por las leyes antisemitas sería considerado judío y condenado a llevar la estrella amarilla. André contrasta las opiniones que mantuvo con un compañero del liceo en torno a la “cuestión judía” un año antes de la entrada de los alemanes y por miedo, como queriendo eludir sus orígenes, defendía su catolicismo:
“En 1997 me habría gustado encontrarme con el pequeño Puskás, fiel compañero siempre bien dispuesto durante aquel mes de marzo de 1943. A la salida del liceo, en el camino de vuelta a casa, alguna vez discutimos tranquilamente acerca de la cuestión judía. Yo aseguré con absoluta convicción que mi familia era católica sin traza alguna de sangre israelita. Un año después, la historia se encargaría de poner en movimiento un mecanismo que nos permitiría a todos enterarnos de la verdad. La entrada de los alemanes, el 19 de marzo de 1944, había activado las alarmas que acabarían por poner en evidencia mis mentiras. El ocultamiento era un medio de autodefensa miserable. A partir del mes de abril, me puse la estrella amarilla, justamente calificada de «infamante» (tengo la duda de si la expresión ha caído en desuso y perdido parte de su fuerza) y que a duras penas podía ocultar con mi pesado cabás”.
Este libro de André es tan denso que querer apuntar unas directrices preferentes se torna complicado. El mismo autor desarrolla sus apuntes de manera que avanzan y retroceden en el tiempo, a la vez que se entrecruzan, siendo rico en contenido y significado. Trataré por tanto de apuntar las reflexiones principales que han llevado a Lorant a la elaboración de este magnífico libro memorístico.
El mismo escritor reconoce de manera poética, la complejidad que supone narrar parte de su existencia:
“Uno no puede contar su vida. Sería necesaria una segunda existencia para hacerlo adecuadamente. El discurso denso y los propósitos entusiastas hacen que sea posible a veces localizar en el fondo marino ánforas semienterradas, arcones llenos de arena o de joyas. Mi barco navega por un mar en calma. El viento amaina, el navío se inmoviliza, balanceándose a babor y a estribor… Abandono el timón y me dejo arrastrar por mis más dolorosos recuerdos”.
Plasmar por tanto, una especie de autobiografía de los tiempos vividos en Hungría, implica una serie de riesgos que pueden inducir al autor a una distorsión de lo vivido:
“La escritura autobiográfica consiste sobre todo en profundizar en uno mismo: nos hacemos una bola, nos volvemos muy pequeños y nos internamos en nuestros orígenes. Esta especie de zambullida la había experimentado ya en la época en que me dediqué a recopilar páginas manuscritas de Balzac. Tuve entonces la impresión de que, al descifrar el texto del manuscrito y copiarlo en mi cuaderno, iba perdiendo como por arte de magia mi propia sustancia: me hacía parte de la historia; incorpóreo, participaba desde dentro en el proceso de creación. Este tipo de regresiones no dejan de entrañar riesgos y pueden conducir a bloqueos inesperados y a desbloqueos igualmente repentinos. Si no tomas precauciones, las aguas que esas esclusas liberan pueden arrastrarte”.
Sumergirse en su pasado, basándose fundamentalmente en su memoria, implica albergar lagunas. Tan solo dispone de unas cartas de su madre pero de época posterior a 1956, siendo prácticamente irrelevantes para este ejercicio:
“El «estado de escritura» es la puerta de entrada a la «arqueología escrituraria». La regresión permite que rebobinemos el hilo de nuestra existencia. Primero intentas dar unos pasos hacia atrás, luego tratas de correr, parándote y reculando a veces, te alejas del presente y finalmente te vas progresivamente encogiendo para poder entrar en ese misterioso laberinto que es tu pasado. Como un topo en mi dédalo subterráneo, no puedo hacer otra cosa que evocar sombras a partir de mínimas referencias o indicios grabados a fuego en mi memoria, puesto que no tengo ningún documento oficial relativo a mi familia. ¿De dónde vinieron? ¿De Silesia o de sus alrededores? ¿Cuándo se establecieron en Hungría? ¿Cómo hicieron fortuna mis abuelos? ¿Cómo fue la boda de mi padre y mi madre? «¿Dónde están tus archivos?», me preguntas. ¿Te burlas de mí? Las cartas de mi madre son el único documento familiar que conservo. Conciernen esas cartas a su vida miserable entre 1956 y 1963, fecha en que se reunió con nosotros en París”.
Su madre llegó a París en 1963. André tenía esperanza de mantener conversaciones con ella que pudieran aclararle dudas, pero siempre eludió referirse a aquellos años oscuros, quizás por no rememorar una época de horror.
En 1997, nuestro querido autor, siente la necesidad de regresar a sus orígenes. Todos los recuerdos que su recorrido por los lugares de su infancia y juventud le suscitan, y los testimonios que allí pueda recoger, darán pie a una serie de anotaciones que servirán de base para el contenido del presente libro:
“Con ocasión de una visita a Budapest en mayo de 1997, y con el pretexto de un viaje universitario cuidadosamente preparado, había decidido volver a conectar con mi país, volver a ver a los supervivientes, recoger testimonios, ir al encuentro de ese pasado que no había podido descubrir más que tardíamente al fondo de mí mismo”.
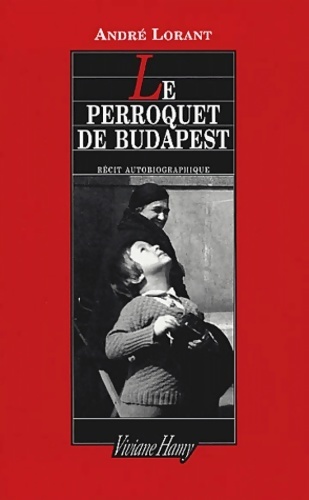
André, ya de niño fue educado en la lengua francesa. Y posteriormente continuó interesándose por la literatura, teniendo su mayor preferencia en el estudio de Balzac, del que se ha convertido por sus estudios, investigaciones y publicaciones en Francia, como un gran conocedor. Esas dudas y temores que a él le plantea la creación autobiográfica le traen a la memoria a dos grandes autores que la han empleado, pero apoyados en la ficción; no son otros que el mismo Balzac y Proust:
“Solo los más grandes, Balzac o Proust, conocieron una inmersión total en semejante «estado de escritura». Escribían como al dictado de sus personajes, y sus propias intervenciones, en forma de reflexiones o comentarios, se ajustaban al sentido de la ficción y en ningún caso al de una suerte de autorregulación desmitificadora. Solo una vez salidos de ese embrutecimiento creativo podían sustraerse a la gravitación de la escritura y, sintiéndose culpables por su genialidad, se atormentaban corrigiendo pruebas y revisando manuscritos”.
El giro que su vida da desde temprano al empatizar con la lengua y literatura francesa, se lo debe a su madre:
“El amor a la lengua francesa me fue transmitido por mi madre. A los diecisiete años pasó una escarlatina que dañó su oreja izquierda y que le afectó también al tímpano, lo que le ocasionó una otitis supurante. Preocupados por su salud, sus padres, Alfred e Iren Hirsch, la mandaron a Suiza y la matricularon en la institución de la señora Euby, en Nyon, donde pasó dos de los mejores años de su juventud. Adquirió allí el amor a la lengua francesa. Y los libros que trajo se convirtieron en mis libros de cabecera.
La librería Laufer nos enviaba cada mes una pila de libros franceses «para elegir». Mi madre se quedaba la mayor parte y, así, las obras de Maurois y Mauriac, junto a las de Anatole France, Pierre Loti, Colette e incluso Gyp, figuraban en nuestra biblioteca”.
Gracias a las lecturas en francés podía sobrellevar el joven André, momentos adversos:
“Fue la inmisericorde fräulein Seidl, profesora de liceo del Tercer Reich, la que me inculcó con sus métodos prusianos las declinaciones y conjugaciones de la lengua de Goethe y de Hitler. Soportaba la presencia de esa nazi en estado puro gracias al consuelo que me proporcionaba la señorita Adler, hija de un médico judío, que había aprendido el francés en Suiza, como mi madre. Les Grands Hommes quand ils étaient petits, que todavía ando buscando hoy, debió de ser el primer libro que leímos juntos”.
Producen escalofríos las palabras de André en torno al trágico destino de la señorita Adler, su preceptora. El autor deja traslucir ahí los síntomas de la incursión de su país en la atrocidad y reclama un reconocimiento de las autoridades por las víctimas inocentes, cosa que Francia sí tuvo con Chirac:
“La señorita Adler dejó de venir por casa, me parece, a partir de 1940, es decir, cuando abandonamos la villa familiar en la cercanía del bosque para establecernos en un apartamento del centro. No volví a verla tras el asedio de Budapest y la entrada en la capital de las tropas rusas. Aquella maravillosa joven, digna, inteligente, comprensiva y sociable, que sabía jugar con su alumno e incitarlo a la vez a buscar en el diccionario diez palabras nuevas cada día, había sido deportada con toda su familia. ¿Para cuándo una placa conmemorativa colocada por el presidente de la República de Hungría a la entrada del campo de concentración de Kistarcsa, desde donde columnas de mujeres, de ancianos y de niños tuvieron que salir en diciembre de 1944 en dirección a Hegyeshalom? A los que desfallecían se los asesinaba en el sitio. ¿Seguirá el ejemplo del presidente Chirac, quien el 23 de agosto de 2013 reconoció la responsabilidad del Estado francés en el arresto de trece mil judíos, encerrados en el Velódromo de Invierno, en el distrito XV de París entre el 16 y el 17 de julio de 1942 y deportados y asesinados luego en Auschwitz?”.
Cuando en el presente de 1997, André comienza a visitar los lugares en los que vivió, no puede reflexionar de manera más sentida y sincera por los extraños y amargos sentimientos que alberga:
“Nunca hubiera pensado que este viaje de dos horas en avión fuera a tener unas repercusiones tan dolorosas para mí. En aquel sitio, comprendí que mi propia vacuidad —porque me sentí vacío, privado de mi infancia— se proyectaba sobre la ciudad misma. Saberme hijo de esa ciudad, producto y retoño suyo, me produjo cierta repugnancia. Yo era extranjero, progresivamente empujado a la marginalidad por leyes antisemitas votadas en el Parlamento neogótico, y me quedé en extranjero en virtud de la lógica implacable de la lucha de clases bajo el régimen comunista. En adelante llevaré el pesado disfraz del emigrado que vuelve a su país de origen. El traumatismo de hoy no hace más que actualizar los sufrimientos de ayer; me doy perfecta cuenta al consagrar las mañanas de este verano de 1997 a desentrañar el sentido de mi visita a Hungría. Encontrarse cara a cara con la realidad de antaño no beneficia en nada al duelo, no aporta serenidad, algo que no tiene nada que ver con estar presente, porque está íntimamente ligado a la ausencia. La rememoración se alimenta de lo imaginario: es un proceso puramente interno; de otra manera, está condenado al fracaso”.
El fallecimiento del padre del autor en 1944, es otra cuestión principal en sus reflexiones. Dejó un inmenso vacío en él. Aquejado de un cáncer, la idea de su posible suicidio se presentó a André bastante tiempo después en el testimonio de una cocinera a su servicio, reflejado en un libro:
“La hipótesis del suicidio nunca se me había pasado por la cabeza, hasta el día que György Ferdinándy me envió su libro, escrito en húngaro, Cementerio de mamuts. Magiares en el trópico. Fue en 1982”.
Pero el testimonio de la empleada presenta incoherencias, con lo cual, la muerte de su padre, más parece deberse a la crudeza de la enfermedad.
Es muy conmovedor el tributo a su padre. Su padre tuvo infidelidades hacia su mujer, hecho del que en alguna ocasión habla Lorant. Pero las palabras que dedica a su padre, tanto en su debilidad como grandeza, merecen reflejarse por completo:
“A este hombre, mi padre, ¡cuánto lo he llegado a echar en falta! Murió a los cuarenta y cuatro años, teniendo yo apenas catorce. Hoy sería centenario, o podría ser el hijo que yo hubiera debido tener a los veinticinco años. Lo detesto por haberme pegado con su cinturón de cuero por no sé qué barbaridad, pero no puedo culparlo de sus infidelidades a mi madre, que lo adulaba, lo cuidaba y le hacía respetar las suyas. Le doy la mano y con qué placer nos dirigimos al cine Royal Apolló para volver a ver Beau Geste, una película inglesa o americana sobre la Legión Extranjera con la que me he encontrado en todas las cinematecas del mundo. Es verdad que tenía en poca estima a Mozart (al que consideraba «primitivo») y que prefería a Gounod, la risa imbécil de Mefisto y la falsa redención de Margarita. Sin embargo, las nueve sinfonías de Beethoven, que oímos juntos en la Academia de Música, han quedado grabadas para siempre en mi memoria. A él le debo mi entusiasmo por la música, que sigue siendo mi mayor pasión, algo enturbiada por la melancolía que me produjo no haber podido ser director de orquesta. Siempre digo que sigue siendo «mi rey», como el que canta Henri Michaux y que, aunque mi gusto por ese texto pueda parecer inapropiado, solo es producto de no sé bien qué inclinación hamletiana:
En la noche vigilo a mi rey, me levanto
y poco a poco le retuerzo el cuello.
Recupera sus fuerzas, vuelvo a arrojarme encima
y nuevamente le retuerzo el cuello.
Lo sacudo y sacudo como a un viejo ciruelo
y la corona tiembla en su cabeza.
Sin embargo, es mi rey, yo lo sé y él lo sabe
y es muy cierto que estoy a su servicio.”
La ocupación alemana es una de las principales cuestiones que aborda el autor, agravado por el golpe de estado fascista de Szálasi y los Cruz Flechada que instauraron un estado de terror, donde André y su familia llegaron a temer por su vida:
“Los de la Cruz Flechada, que intentaban tomar el poder desde la entrada de los alemanes en marzo de 1944, perpetraron en esa época su golpe de estado. El jefe, Szálasi, se hizo proclamar «guía supremo», es decir, führer de la nación. Arrestaron a Horthy y se lo llevaron a Alemania, y el general Lakatos sufrió la misma suerte. La fase de la «solución final» se inició con la detención de los judíos de Budapest: se los «reagrupó» —así denominaron las autoridades, con total hipocresía, la operación que tenía por objeto separarlos del resto de la población— en el antiguo gueto de la capital. Nos ordenaron bajar las pesadas persianas de madera, cuyos listones estaban unidos por gruesas cuchillas, y no salir para nada de la casa. En ese momento empecé a sentir una angustia wnueva, especial e insospechada: el temor por nuestra propia existencia”.
La nueva y alienante situación, supuso un cambio radical de escenario. Su estigma judío lo marginará ya en los estudios:
“Mi exclusión casi definitiva de la comunidad fue resuelta el día en que uno de los directores del liceo nos reclamó públicamente, sin rodeo alguno, a los tres católicos practicantes de origen judío de la clase, Gyárfás, Hirschfeld y Loránt, no solo nuestras actas bautismales, sino también nuestros certificados de nacimiento. Para aquellos en los que se mencionaba algo así como «nacido de padre y de madre de confesión israelita» no sería tenida en cuenta la conversión posterior de los padres”.
André fue educado en la música. Sufrió también el apartamiento en este campo. Acudió a la escuela de música de su querida profesora Dódy, entre 1940 y 1944. Durante la ocupación alemana, gracias a ella pudo continuar las clases en su piso:
“A finales del mes de abril de 1944 dejé de frecuentar aquellas sesiones musicales que tanto disfrutaba, porque vivíamos prácticamente encerrados en nuestra casa, blasonada con una estrella amarilla. Sin embargo, Dódy me recibió durante las horas de salida acordadas para los judíos; no parecía temer al signo infamante que yo soportaba, e incluso me ofreció un helado que hizo subir de la pastelería de la planta baja a su apartamento del quinto piso”.
Unidas a un sentimiento de culpa, conmueven las palabras de André respecto a Dódy, la última vez que la vio:
“Me encontré con Dódy poco antes de que fuera operada de una oclusión intestinal que acabó con su vida. Desde el balcón me dijo: «Hasta la vista». Necesitaba conservar una imagen intacta suya y no volví a verla por puro egoísmo, puesto que sabía que habría podido ofrecer un último consuelo a esa mujer que, cansada de vivir, había renunciado a luchar. Durante casi medio siglo, entre 1940 y 1990, estuvo ligada a lo más íntimo y secreto de mi ser. ¿Podré volver a hablar de ella algún día? Quizá si reuniera sus cartas, quizá. Allá donde esté, espero que acepte este in memoriam, porque no puedo añadir nada más sin traicionar mi devoción”.
Su madre también sufrió las consecuencias. Fue internada en un campo de trabajo. Cuenta André como una vez liberada, el trauma tras haber pasado por esa terrible experiencia con el temor a ser exterminada, produjo en ella un cambio radical que afectó a su hermana de once años y a él mismo con tan solo quince años:
“Mi madre, perdida en su mundo de antes de 1945, traumatizada por las semanas pasadas en un campo de trabajo para mujeres judías a las que se trataba de eliminar, no se preocupaba más que de la cena de mañana. Estaba poseída por un frenesí liquidatorio.
Bajo el impacto de los acontecimientos, observando su desarrollo, a su incapacidad para acometer una nueva vida esta joven y distinguida mujer sumó un completo desprecio por las «buenas maneras». Mi hermana, que tenía once años, y yo, que tenía quince, nos sentíamos totalmente desesperados viéndola sentada en el miserable taburete de la cocina, hablando con la boca llena y disfrutando de su particular tic: con los cuchillos imaginarios que formaban sus dedos índice y medio, se recortaba la punta de la nariz, recta en realidad, pero que ponía de relieve sus orígenes judíos. Se pasaba los fines de semana llorando. Se quejaba del descalabro en el que vivíamos, de los astrosos sillones usados y hasta del tapizado, que le era imposible renovar. Temíamos la llegada de las fiestas, la Navidad sobre todo, como cabos difíciles de rodear con nuestra frágil embarcación familiar, porque su tristeza se hacía infinita. ¿Fue en esta época cuando mi hermana exigía entre sollozos un hermanito o una hermanita? Tratábamos de consolarla, pero en aquellos años no se hablaba sensatamente a los niños del duelo por sus padres. Los amigos de mi madre, y entre ellos una anciana empleada de mi padre, se reintegraron a una vida normal, trabajaban, salían, se entregaban a amores efímeros, mientras que ella se había rodeado de una muralla de desoladora soledad”.
La liberación soviética fundamenta otra importante reflexión en la obra. El escenario cambiaba pero los métodos no diferían mucho de los empleados por los alemanes y antisemitas húngaros. Explica el autor de modo pavoroso los primeros contactos con ellos:
“Un soldado ruso herido se hizo pasar por médico del refugio. Al otro día, revólver en mano, volvió para despojarnos de nuestras joyas y nuestros relojes, pero la piedad lo hizo renunciar a llevarse la alianza matrimonial de un pobre hombre que se lo suplicó.
Uno se quedó vigilando en la puerta, mientras el otro se acomodó, eligió a una mujer madura y la tomó entre sus brazos, apretándose contra ella, loco de deseo. Todos callaban, aterrados, acurrucados bajo sus mantas, ciegos y sordos a cuanto estaba sucediendo. Me eché a temblar de miedo y de indignación. El dominico puso cara de ir a ponerse a roncar, y yo mismo me dormí finalmente. Parecía que la desgraciada víctima había renunciado hacía rato a disuadir al cosaco de sus intenciones… No es que crea eso, por supuesto. Fue una violación, sin gritos, sin lágrimas ni gemidos. «No tengas miedo por mí si llega a pasarme; eso no duele», me dijo mi madre”.
Estando en Francia, el autor tuvo más conocimiento verdadero del Holocausto que el que tenía en Hungría en aquellos años, donde los rusos y húngaros pro soviéticos, tampoco mostraron ningún interés en su esclarecimiento, debido a sus similares métodos:
“En 1944, e incluso a principios de 1945, lo ignorábamos casi todo acerca de la Shoah. Esto apenas resulta creíble hoy. Los soviéticos, responsables de la muerte de millones de prisioneros en el Gulag, no tenían interés alguno en revelar el funcionamiento de un tan sabiamente organizado método de exterminio, aunque hubiera podido servir para su propaganda antinazi. Los húngaros, cómplices de las peores atrocidades, eligieron también permanecer en silencio”.
Se instaura el mandato del húngaro Rákosi. Un adepto de la doctrina de Stalin y cómo no, a su imagen y semejanza comienzan las persecuciones:
“El gobierno comunista del siniestro Rákosi, «el mejor alumno húngaro de Stalin», según la propaganda diseñada por él mismo, el «revolucionario inflexible» que propinó «un golpe mortal a la socialdemocracia», como dijo Georges Cogniot, su mayor adulador en Francia, decidió hacia 1952 organizar el desplazamiento —la deportación, de hecho— al interior del país de aquellos miembros de la alta burguesía considerados hostiles al régimen. Las viviendas y los bienes de esos «enemigos de la clase obrera» fueron inevitablemente confiscados. Y así, los supervivientes de la Shoah, si habían pertenecido a las clases altas de la anteguerra, se encontraron también entre los perseguidos de los años cincuenta”.
Ese mismo riesgo de ser expropiados y deportados, pesaba sobre André y su familia. Incluso Lorant se enteró de la posibilidad de suicidio de su madre si llegaba a suceder. Algunas habitaciones de su casa fueron desalojadas para albergar a huéspedes del Partido, que después intercedieron para evitar su deportación.
Ya comenté con anterioridad que André cuando ya estaba viviendo su madre con él en París, trató de rellenar lagunas del pasado interpelando a su memoria, pero que todo resultó en vano por el mutismo pertinaz de su madre. Una vez fallecida, el autor sigue lamentándose por esa imposibilidad de comunicación mientras vivía, añadiendo además un sentimiento de culpabilidad por su abandono en 1956:
“«¡Me han quedado tantas cosas que preguntarle!». Repito por mi cuenta la letanía, saturada de quejas y de reproches. El pasado familiar ha pasado a ser secreto exclusivo de mi madre, como si la losa que hizo colocar sobre la tumba de mi padre cerrase para siempre una sima a la que nosotros nunca podríamos asomarnos. ¿Podría ahora contemplar desde fuera a esta figura materna que tan cercana a mí he sentido siempre? ¿La había interiorizado de tal forma, con su nobleza, su dignidad modesta y discreta, su apertura al mundo y sus complejos, que era incapaz de verla en realidad? ¿O es quizá un reprimido sentimiento de culpa por haberla abandonado a su suerte en diciembre de 1956 lo que me impide trazar su silueta, esbelta y resuelta en sus años jóvenes, frágil y descompuesta ante la cercanía de la muerte? Me aferro a los recuerdos, trato de acceder al universo virtual de esas raras fotografías a las que ahora tengo acceso, releo ciertas cartas en las que me exponía con detalle sus ocupaciones cotidianas para ocultar mejor su angustia”.
Si en lo relativo a su padre tiene fragmentos conmovedores, no son menos los dedicados a su madre y a modo de réquiem dedica este bellísimo texto:
“«¿No te has dado cuenta de que la abuelita te protege?», me dijo un día Sylvia, que, llena de un misticismo muy mejicano, cree en la presencia entre nosotros de las almas de los difuntos. Personalmente, tengo otra concepción de la trascendencia, pero estoy convencido de que el recuerdo de este ser frágil y discreto me ha ayudado a superar innumerables obstáculos, ha mantenido a distancia a las bestias feroces que me he cruzado en el camino, a los seres malignos y las epidemias mortales. No me he acercado a su tumba desde hace más de diez años. No me siento a gusto en los cementerios. ¿Tengo miedo a la muerte y a mis muertos? ¿Me obsesionan en exceso los cuerpos putrefactos y la vanidad de la existencia? Pese a todo, el esbelto ciprés de varios metros que se alza sobre su tumba —mi hermana plantó allí la semilla— es quizá su último recado, instándome a que acepte la finitud insoslayable de la condición humana”.
Nos cuenta también como la situación a raíz de la revuelta de 1956, contenida y aplastada por Rusia se hizo insostenible con la siguiente marcha de Hungría no exenta de riesgos.
He revisado las constantes del texto de Lorant, pero podemos leer también un buen número de retratos de familiares, empleados, testigos supervivientes, que se me antoja redundante pormenorizar aquí.
Os conmino a que leáis el libro porque no tiene desperdicio alguno. He tomado notas y subrayado fragmentos con asiduidad. Creo que esa es la magia de los buenos libros: uno no para de cuestionarse y reflexionar sobre ellos. Con el libro de André, uno aprende sobre todo lo acaecido en Hungría durante los años más oscuros de Europa. Llegamos a conocer como una vez liberados del yugo nazi, en Hungría, como en otros países bajo influencia soviética, continuó habiendo represión y persecución bajo la sombra alargada estalinista. El libro no es un ajuste de cuentas con Hungría (como de hecho le han llegado a reprochar al autor), ¡Qué más hubiera querido André, que los acontecimientos de su país tomaran un rumbo diferente al que siguieron! Lamentablemente la historia es la que fue.
Como los personajes de las obras de Sebald, André necesita reencontrarse con su pasado. Se encuentra viviendo la vida que realmente quiere en París, pero un sentimiento de desarraigo amenaza esa tranquilidad. Es la persistencia del pasado en el presente. Necesita realizar un ejercicio de memoria remontándose a su vida en Hungría, pero sus propios recuerdos no son suficientes. Siente el impulso de acudir a los escenarios y apoyarse en los testimonios de los supervivientes. No es una querencia por la tierra como tal, no le gustan los “patrioterismos”. Tan solo quiere recuperar todo lo que un día le arrebataron: su infancia, su juventud, su posibilidad de seguir un rumbo normal de vida donde nació y vivió hasta su exilio, prácticamente forzoso. Y no se me ocurren mejores palabras para terminar que rescatar este fragmento tan apropiado, como tantos del magnífico libro de André Lorant:
“Nunca he sentido amor por la tierra, esa masa negruzca que nos engullirá un día y de la que salen gruesas lombrices rosadas de lo más desagradable. ¡Y que no me vengan con que Edipo, al meterse en la cama de su madre, no busca más que unirse simbólicamente a la tierra! Él volvía a la nada, a la inexistencia, a la muerte. Yo vuelvo a la tierra a la caza de antiguos vestigios, y confusamente me escucho decir: «mi tesoro, mi padre», «mi joya más preciada, mi madre». No quisiera morirme idiota, prefiero atiborrarme de recuerdos hasta estallar, para que me arrojen luego in questa tomba oscura…”.
(“Le Perroquet de Budapest” André Lorant, 2002)
“El Loro de Budapest”, André Lorant ↗️
Editorial: Fulgencio Pimentel, Edición 2021 ↗️
Colección: La Principal
Traducción: Alfonso Martínez Galilea
416 Páginas


