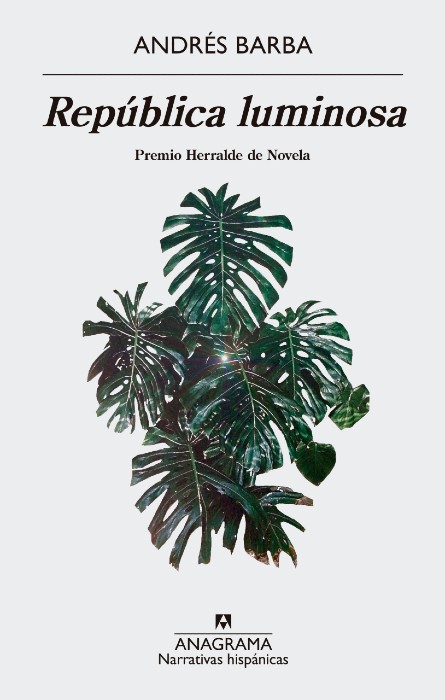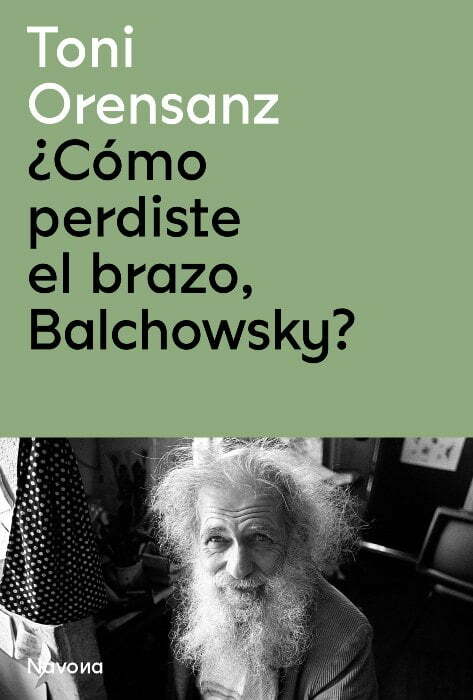En una narración de tono totalmente realista, el narrador empleará todo tipo de fuentes para conferir veracidad a los hechos acaecidos. Ejercerá de cronista y alternara junto a su propio relato memorístico, artículos periodísticos, informes policiales, documentales o diarios, como el escrito por una adolescente.
Los niños salvajes irán apareciendo sin saber en esa misma época de donde provienen, como también desaparecerán en la selva o en lugares insospechados. Forman una inquietante comunidad que, como hace referencia el título de la obra, es una especie de República; aunque más bien anárquica. No tiene un lider establecido. Se comunican en una especie de lenguaje propio. Parecen entenderse unicamente con otros jóvenes de la ciudad, entre ellos la hija de Maia. La atmósfera enrarecida culminará con episodios violentos por parte de los niños externos:
“Todos tenían esa suciedad que se ve a veces en los niños indigentes de las grandes ciudades. También su actitud. Parecían distraídos, pero en realidad estaban vigilantes.”
Andrés indaga en el mito de la infancia como paraíso, en la considerada inocencia infantil establecida comunmente; sin tener en cuenta que los niños se mueven por pulsiones naturales, cercanas a los animales. No saben qué es el bien o qué es el mal. Por contra, la ciudad de San Cristobal es una ciudad provinciana donde predomina la clase media acomodada. Con su concepción de ordén y castigo establecido. No ocupándose en tratar de solventar las necesidades de los niños intrusos; juzgándolos como si fueran personas adultas.
Se produce un contraste entre la civilización y la barbarie. Asimismo los propios ciudadanos verán alterada su vida apacible, llegando a producirse episodios de cierta agresividad entre ellos. El mismo narrador bordeará los límites éticos, reprochándoselo con posterioridad. El autor reflexiona en torno a la violencia que transmite una masa enfurecida, que podría remitirnos a la excelente película, Furia, de Fritz Lang:
“Pensé que estábamos en peligro. Todos los que estábamos allí, en peligro. El propio Pablo Flores tenía algo de histérico, con aquellos ojos enrojecidos de desesperación y seguramente de falta de sueño después de tres días de búsqueda infructuosa. No hay nada más peligroso que la locura de los hombres naturalmente cuerdos. A diferencia de lo que ocurre con los violentos, en los cuerdos tiene un carácter desamparado y radical.”
El paisaje natural en el que se desarrolan los hechos es fundamental en la obra: la selva, el río Eré, la humedad y el calor sofocante, son determinantes en los estados anímicos, provocando la ofuscación de las mentes y acrecentando las pasiones humanas:
“La temperatura y la humedad provocan que se retrasen los trámites en las oficinas y los servicios, la gente duerme poco y mal, y se pone de manifiesto la distancia que puede llegar a existir entre este lugar y la verdadera civilización. Solo el río Eré sigue circulando impasible, como una fábula con moraleja en suspenso.”
Con una prosa muy ajustada de alta calidad (con justicia se adjudicó el Premio Herralde 2017), Andrés Barba ha empleado todos los recursos disponibles para sumergirnos de lleno en una obra que remite a Conrad, de extraña y atrayente fascinación.
En el libro, la compañera del narrador ejecuta al violín la tonadilla tradicional, “La última rosa del verano”, de Heinrich Wilhelm Ernst. En el vídeo, la violinista japonesa, Moné Hattori, interpreta la pieza:
“Siempre que trato de recordar cómo se desarrollaron aquellos primeros años en San Cristóbal me viene a la memoria una pieza que solía darle muchos problemas a Maia en el violín: «La última rosa del verano», de Heinrich Wilhelm Ernst, una especie de tonadilla tradicional irlandesa a la que también pusieron música Beethoven y Britten y en la que parecen sonar dos realidades a la vez: por un lado una melodía un poco sentimental y por otro un despliegue abrumador de técnica. El contraste entre la selva y San Cristóbal era como el de esas dos verdades; por un lado estaba la realidad demasiado implacable, demasiado inhumana de la selva, por otro una verdad sencilla, puede que menos verdadera pero desde luego más práctica y con la que nos apañábamos para vivir.”
Editorial: Anagrama, edición 2017.