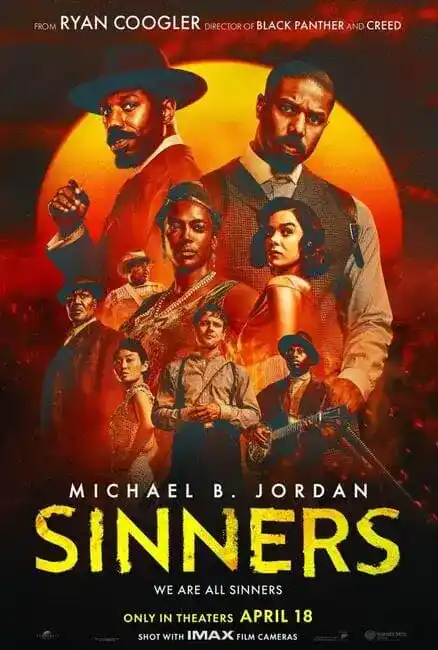Crítica de Los últimos románticos (2024), de David Pérez Sañudo.
Los últimos románticos no es una película que se deje atrapar por etiquetas fáciles. No es un drama social al uso, ni una adaptación literaria convencional, ni un retrato costumbrista. Es, más bien, un cine que escucha. Un cine intimista. Un cine que acompaña. Un cine que convierte lo íntimo en gesto político.
David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987) es doctor en Comunicación Audiovisual, formado en la ESCAC y en la Sorbona. Su cine se caracteriza por la atención al detalle, la contención narrativa y la exploración de lo periférico.
Tras el éxito de Ane (2020), con la que ganó el Goya al Mejor Guion Adaptado y fue nominado a Mejor Dirección Novel, regresa con su segundo largometraje para consolidar una voz propia dentro del cine español contemporáneo. Y lo hace adaptando la novela homónima de Txani Rodríguez, un texto que, en sus propias palabras, le atrajo porque:
“Retrata un universo muy próximo al espacio en el que yo he crecido, algo que tiene que ver con la periferia de Bilbao, con algo suburbial, postindustrial, decadente y con personajes que tienen que seguir adelante intentando sobrevivir a una prosperidad económica que ya no existe”.
David Pérez Sañudo en la Academia del cine Leer entrevista completa
Ese espacio —la margen izquierda, la periferia industrial, la memoria de un esplendor perdido— es el verdadero protagonista de la película. Y sobre él se despliega la historia de Irune, una mujer que vive rodeada de gente pero sin contacto, que busca desesperadamente una conexión en un mundo que parece haber olvidado cómo tocarse.
La película se puede visionar con suscripción en HBO Max o se puede alquilar a través de Prime Video y Filmin.
Irune: cuerpo, duelo, espera
Irune (Miren Gaztañaga) es el corazón de Los últimos románticos, pero no en el sentido clásico de protagonista que arrastra la acción, sino como un cuerpo detenido que condensa en sí mismo las tensiones de un territorio y de una época. Desde la primera secuencia, cuando la cámara la sigue a distancia con un teleobjetivo mientras sale de la fábrica, queda claro que no estamos ante un personaje expansivo, sino ante alguien que vive rodeada de gente pero sin contacto. Esa distancia física se convierte en metáfora de su aislamiento emocional: Irune camina entre otros, escucha sus voces, pero no interactúa con ellos. La multitud no la acompaña, la rodea.
David Pérez Sañudo define lo que representa el personaje:
“Nosotros usábamos mucho en rodaje la frase de “gente que no puede soñar, de gente que hace surf en una palangana”. Irune, la protagonista es alguien así y Los últimos románticos no deja de ser un viaje de descubrimiento y superación de una situación y un espacio que son opresivos”.
David Pérez Sañudo en la Academia del cine Leer entrevista completa
Su cuerpo se convierte en el registro de su soledad. Sañudo lo retrata como un espacio frágil y vulnerable, que busca certezas pero se enfrenta a la amenaza de la enfermedad. El instante en que descubre un bulto en su pecho es crucial: el contacto con su propio cuerpo se transforma en una experiencia aterradora, un recordatorio de la muerte. Lo que debería ser un refugio se torna en un adversario. No obstante, esa corporeidad torpe y la incomodidad con el contacto también la hacen profundamente humana. Irune no es ni heroína ni víctima; es una persona que sobrevive, que resiste y que busca maneras de seguir adelante.
El duelo se manifiesta en su vida de forma sutil. No se limita al temor por la enfermedad, sino que abarca la pérdida de un mundo que ha dejado de existir: la prosperidad industrial, la comunidad trabajadora y el sentido de pertenencia. Irune representa a una generación que vive en la resaca de un esplendor perdido, enfrentándose a un presente caracterizado por la precariedad y la soledad. Su duelo trasciende lo personal y se convierte en un lamento colectivo: es el duelo de un territorio que ha cambiado radicalmente y que ya no brinda certezas.
La espera es el tercer eje que define al personaje. Irune espera noticias médicas, espera llamadas, espera que algo cambie. Pero esa espera no es pasiva: es un estado vital. Sañudo la filma en interiores sombríos, en pasillos, en estaciones, siempre en tránsito pero nunca llegando a un destino. La espera se convierte en forma de vida, en coreografía de la incertidumbre. Y, sin embargo, en medio de esa espera, surge la posibilidad de la conexión.
Clip de Los últimos románticos, dirigido por David Pérez Sañudo.
Cuando el contacto físico falla, aparece la voz al otro lado del teléfono. Cada llamada es un encuentro, una grieta en la soledad, un acto de fe. Sañudo lo convierte en gesto cinematográfico: el interlocutor imaginado aparece en pantalla, rompiendo las barreras del espacio y del tiempo. Lo invisible se hace visible, lo imaginado se hace real.
Miren Gaztañaga sostiene todo esto con una interpretación contenida, casi minimalista. No necesita grandes gestos ni explosiones emocionales: basta con una mirada, un silencio, un movimiento torpe de las manos. Su Irune es alguien que no sabe cómo tocar ni cómo ser tocada, pero que, en esa torpeza, revela una verdad profunda. Hay algo casi cómico en su rigidez, y al mismo tiempo profundamente trágico. Esa ambivalencia es lo que la hace inolvidable.
En Irune confluyen, por tanto, tres dimensiones: el cuerpo como archivo de miedo y fragilidad, el duelo como estado colectivo y la espera como forma de vida. Sañudo no transforma a la mujer en un símbolo o alegoría, sino que la presenta como una entidad tangible, anclada en un espacio y un tiempo específicos. Esta concreción y atención al detalle permiten que surja lo universal: la soledad de la contemporaneidad, las dificultades para establecer conexiones y la imperiosa necesidad de ternura.
Espacio industrial como atmósfera
Si en Ane el espacio ferroviario y los descampados de Vitoria funcionaban como metáfora de la vigilancia y la ausencia, en Los últimos románticos el territorio de Llodio se convierte en un personaje en sí mismo. No se limita a ser un mero telón de fondo para la acción, sino que se presenta como un ente vivo que respira, recuerda y ejerce una influencia sobre sus habitantes. La representación de Llodio se alinea con una de las temáticas recurrentes del cine vasco contemporáneo: la atención a los territorios periféricos y a la memoria de la clase trabajadora. David Pérez Sañudo lo expone de manera clara:
“Al lado de ciudades muy prósperas, como Bilbao, que han tenido una reforma del paisaje urbanístico impresionante, hay lugares donde había una prosperidad industrial en los 70, 80 y 90 y que, sin ser pueblos decadentes, se respira cierta atmósfera de que ahora son otro tipo de municipios”.
David Pérez Sañudo en la Academia del cine Leer entrevista completa
Esa atmósfera es la que envuelve a Irune y a los demás personajes: un aire cargado de memoria, de ruina, de supervivencia.
El espacio industrial no se presenta aquí como una ruina atractiva ni como una imagen nostálgica. Sañudo elude la tentación de embellecer lo que está en decadencia. No hay lugar para el romanticismo en las fábricas cerradas ni en los polígonos semivacíos. En cambio, se percibe una atmósfera de desgaste, precariedad y un tiempo detenido. La cámara explora naves industriales, calles grises y ambientes oscuros, donde cada toma revela la huella de un pasado glorioso que ha desaparecido. Este espacio evoca lo que fue y lo que ya no será, y en esa tensión entre la memoria y el presente se entrelaza la vida de los personajes.
La elección de Llodio no es casual. Aunque pertenece administrativamente a Álava, a efectos prácticos forma parte de la periferia bilbaína. Es un territorio fronterizo, marcado por la migración de los años 60 y 70, cuando miles de trabajadores andaluces, gallegos y castellanos llegaron a Vizcaya para trabajar en la industria. Esa memoria migrante late en la película, aunque no se enuncie explícitamente. Está en los rostros, en los acentos, en la forma de habitar el espacio. Sañudo lo reconoce:
“Este tipo de espacio metalizado me interesa muchísimo porque forma parte del ADN de Vizcaya, de su periferia, de la margen izquierda”.
David Pérez Sañudo en la Academia del cine Leer entrevista completa
El espacio, por tanto, no es solo geografía: es genealogía.
La atmósfera industrial conecta también con una tradición del cine español que ha retratado la reconversión y la precariedad. Desde Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa hasta El árbol de la sangre de Julio Medem, pasando por La herida de Fernando Franco, el espacio industrial ha sido escenario de duelos colectivos. Pero en Sañudo hay una diferencia: no busca el conflicto explícito ni la denuncia directa. Su mirada es más íntima, más contenida.
El espacio no se convierte en alegoría política, sino en respiración emocional. Es el aire que los personajes respiran, el ruido que escuchan, el paisaje que los rodea. Y en esa cotidianeidad se revela lo político: la precariedad laboral, la sanidad pública en crisis, el problema medioambiental del eucalipto. Sañudo lo dice con claridad:
“El cine vasco tiene cierta tendencia a contar las bondades del territorio, y yo creo que estoy más en lo contrario. Me interesa señalar lo que puede mejorar, las deficiencias, las personas un poco al límite”.
David Pérez Sañudo en la Academia del cine Leer entrevista completa
La obra fotográfica de Víctor Benavides intensifica la atmósfera de la película. Los matices grises, la luz natural y los interiores sobrios transforman el entorno en una experiencia emocional. No hay artificios ni adornos; se mantiene una fidelidad a la esencia de esos espacios. Sin embargo, a pesar de la predominancia de la grisura, la narrativa logra capturar instantes de luz. Los últimos románticos no se presenta como un relato sombrío, sino que, como señala Sañudo, es una obra que irradia luminosidad. Esta luz emana no del entorno, sino de los personajes, quienes demuestran una notable capacidad de resistencia y encuentran ternura en medio de la adversidad.
El espacio industrial en Los últimos románticos trasciende su función de simple telón de fondo, convirtiéndose en un protagonista silencioso. Representa un archivo de memoria colectiva, un reflejo de la precariedad actual y el contexto en el que los personajes intentan, a pesar de las adversidades, establecer conexiones. Sañudo transforma la periferia en el núcleo narrativo, lo que implica una declaración tanto política como estética: el cine debe acompañar el dolor en lugar de embellecerlo.
Puesta en escena: planos, ritmo, textura
La puesta en escena de Los últimos románticos se articula desde la contención, pero esa contención no significa frialdad, sino una forma de respeto hacia los personajes y el espacio que habitan. Sañudo opta por una cámara que observa sin invadir, que acompaña sin dirigir, que se mantiene a una distancia prudente para dejar que la vida suceda delante del objetivo. Esa distancia se traduce en el uso recurrente del teleobjetivo, que aplana los planos y convierte a Irune en una figura rodeada de otros pero aislada, como si el propio dispositivo visual reforzara la incomunicación que atraviesa a la protagonista.
El travelling lateral inicial, que sigue a Irune cuando sale de la fábrica, es un ejemplo perfecto de esta poética: la cámara no se acerca, no busca el gesto íntimo, sino que acompaña desde lejos, mostrando a la vez la multitud y la soledad. Ese gesto inicial marca el tono de toda la película: un cine que no se impone, que no manipula, que confía en que la observación paciente puede revelar más que cualquier subrayado dramático.
La fotografía de Víctor Benavides refuerza esta apuesta. Rodada en digital, la película evita cualquier tentación de estilización excesiva. Los tonos grises, la luz natural, los interiores apagados construyen una atmósfera coherente con el espacio industrial y con el estado emocional de los personajes. No hay artificio, no hay embellecimiento: hay fidelidad a lo que se respira en esos lugares. Sin embargo, esa fidelidad no significa monotonía. Benavides sabe encontrar matices en la grisura, variaciones de luz que convierten lo cotidiano en poético. La textura digital, limpia y precisa, permite captar los detalles mínimos: un gesto torpe de Irune, una mirada perdida, un silencio que se prolonga.
La puesta en escena se caracteriza también por el ritmo pausado. El montaje no acelera, no interrumpe, no busca la tensión artificial. Cada plano dura lo necesario para que el espectador pueda habitarlo, para que pueda sentir el peso del tiempo. Esa duración prolongada convierte la espera en experiencia compartida: no solo Irune espera, también el espectador espera con ella. El tiempo se convierte en materia narrativa, en coreografía de la incertidumbre.
De vez en cuando, esa contención se rompe con irrupciones líricas cercanas al realismo mágico. Sañudo lo reconoce:
“Es un salto al vacío, sentimos que es lo más arriesgado que tiene Los últimos románticos, pero desde luego hay algo ahí próximo al realismo mágico”.
David Pérez Sañudo en la Academia del cine Leer entrevista completa
Esas irrupciones no traicionan el tono naturalista, sino que lo expanden. Permiten que lo invisible se haga visible, que la imaginación de Irune se materialice en pantalla. El cine, en esos momentos, se convierte en herramienta para hacer real lo que no se ve, para dar cuerpo a la conexión que sustituye al contacto.
En comparación con Ane, donde la puesta en escena estaba marcada por la tensión política y familiar, aquí se percibe una apertura hacia lo luminoso. Si en su ópera prima predominaba la oscuridad, la vigilancia, la sensación de amenaza, en Los últimos románticos hay más espacio para la luz, para la ternura, para la posibilidad de conexión. La evolución de Sañudo como cineasta se percibe en esa transición: de un cine de la sospecha a un cine de la esperanza.
La estética y la fotografía de Los últimos románticos no persiguen un efecto inmediato ni buscan la espectacularidad, sino que se centran en crear una atmósfera coherente, paciente y respetuosa. Este tipo de cine se fundamenta en la observación, en el paso del tiempo y en la habilidad del espectador para habitar los silencios. En esta confianza se manifiesta una ética: filmar no implica imponer una visión, sino acompañar a los personajes en su vulnerabilidad.
Música y lo cursi
La música en Los últimos románticos funciona como un contrapunto silencioso, casi invisible, que acompaña sin imponerse. La partitura de Beatriz López-Nogales se construye desde la discreción: acordes mínimos, atmósferas que parecen respiraciones, un acompañamiento que nunca busca subrayar la emoción sino sostenerla. Es una música que se percibe más como textura que como melodía, como un murmullo que envuelve a los personajes en lugar de dirigirlos. En este sentido, la banda sonora se alinea con la puesta en escena: contención, respeto, paciencia.
Pero en medio de esa austeridad sonora irrumpe un elemento disruptivo: la canción pop Solo una noche, compuesta ad hoc por López-Nogales y Pablo Martínez Díaz, e interpretada por Yarea. Su aparición es un gesto radical, casi provocador, porque rompe con la lógica minimalista del resto de la película. De repente, en un universo de tonos grises y silencios prolongados, surge una melodía luminosa, pegadiza, cursi en el mejor sentido de la palabra. Sañudo lo explica con claridad:
“Lo romántico tiene que ver con la escenificación de lo cursi. Durante el proceso de guion nos hemos preguntado mucho cómo retratar lo cursi, lo delicado”.
David Pérez Sañudo en la Academia del cine Leer entrevista completa
La canción es la respuesta a esa pregunta: una irrupción de cursilería que no se esconde, que se celebra.
Clip de Los últimos románticos, dirigido por David Pérez Sañudo.
Este contraste no es anecdótico, sino central en la poética de la película. Porque Los últimos románticos no teme a lo cursi, sino que lo reivindica como gesto político. En un mundo donde la ironía y el cinismo parecen dominar, atreverse a ser cursi es un acto de resistencia. La canción pop, con su alegría desbordada, con su luminosidad casi ingenua, se convierte en un recordatorio de que la ternura también puede ser política. No se trata de un adorno, sino de un manifiesto: la cursilería como forma de resistencia frente a la dureza del mundo.
La tradición del cine español ha jugado con lo cursi de maneras muy distintas. En Almodóvar, lo cursi se convierte en exceso, en melodrama, en celebración kitsch. En Sañudo, en cambio, lo cursi aparece despojado de artificio, como un gesto mínimo pero radical. No hay colores saturados ni decorados barrocos: hay una canción pop que irrumpe en un universo gris. Y esa irrupción basta para abrir una grieta de luz.
El contraste entre la música minimalista y la canción pop refleja también la tensión entre dos modos de habitar el mundo: la contención y la exuberancia, la espera y la celebración, la soledad y la conexión. Irune, que vive en un universo de silencios y de cuerpos detenidos, encuentra en esa canción una posibilidad de imaginar otra vida, aunque sea por un instante. La música se convierte así en vehículo de deseo, en promesa de que lo cursi, lo delicado, lo romántico, todavía son posibles.
La música en Los últimos románticos se erige como un componente fundamental en la creación de significado, lejos de ser un mero acompañamiento. La partitura minimalista establece una atmósfera de contención, mientras que la irrupción de la canción pop actúa como un acto político. Esta dualidad revela la poética de la película, que abraza la ternura y reivindica lo cursi como una forma de resistencia, transformando la música en un espacio de posibilidades.
Actores: cuerpos que habitan
Si Los últimos románticos se sostiene sobre un paisaje industrial cargado de memoria, son los cuerpos de sus intérpretes los que lo habitan y lo dotan de vida. La película no existiría sin la presencia contenida, casi mineral, de Miren Gaztañaga, que encarna a Irune con una precisión que evita cualquier exceso. Su interpretación es un ejercicio de economía expresiva: cada gesto, cada silencio, cada mirada tiene un peso específico. Gaztañaga no interpreta a Irune, la habita. Y en esa diferencia radica la fuerza de su trabajo. No hay artificio ni impostura, sino una presencia que se siente real, tangible, vulnerable.
El cuerpo de Irune es torpe en el contacto, rígido en el movimiento, casi incapaz de expresar afecto. Esa torpeza, lejos de ser un defecto, se convierte en signo de verdad. Gaztañaga logra transmitir la incomodidad de alguien que no sabe cómo tocar ni cómo ser tocada, y en esa incomodidad revela una humanidad profunda. Hay momentos en los que su rigidez roza lo cómico, y otros en los que se vuelve trágica. Esa ambivalencia es lo que hace que el personaje sea inolvidable: porque Irune no es un arquetipo, sino una mujer concreta, contradictoria, frágil y resistente a la vez.
Pero Los últimos románticos no se sostiene solo en su protagonista. Los secundarios aportan capas de realismo y complejidad. Maika Barroso, Erik Probanza e Itziar Aizpuru encarnan personajes que no son meros satélites de Irune, sino presencias con entidad propia. Cada uno de ellos aporta un matiz distinto al universo de la película: la dureza, la ternura, la memoria. Sañudo apuesta por rostros no mediáticos, por actores que encarnan lo cotidiano sin impostura. Esa decisión refuerza la sensación de autenticidad: no vemos a estrellas interpretando papeles, sino a personas que podrían ser nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo.
La dirección de actores es otro de los grandes logros de la película. Sañudo sabe contener, sabe pedir menos en lugar de más, sabe que la verdad está en el gesto mínimo y no en la explosión emocional. Esa contención se traduce en interpretaciones que parecen casi documentales, como si la cámara hubiera captado fragmentos de vida real. El resultado es un cine de cuerpos que no actúan, sino que existen. Y en esa existencia se revela lo político: porque mostrar la vida cotidiana de quienes habitan la periferia industrial, sin adornos ni dramatizaciones, es ya un gesto de resistencia frente a un cine que suele privilegiar lo espectacular.
En comparación con Ane, donde los actores encarnaban un conflicto familiar atravesado por la política, aquí la interpretación se centra más en lo íntimo, en lo emocional, en lo corporal. Si en su ópera prima la tensión se expresaba en discusiones, en enfrentamientos, en silencios cargados, en Los últimos románticos la tensión se expresa en la torpeza de un gesto, en la dificultad de un abrazo, en la incomodidad de una mirada. Es un cine que confía en la capacidad del actor para transmitir con lo mínimo, para convertir lo cotidiano en acontecimiento.
Los personajes de Los últimos románticos trascienden su papel en la narrativa, convirtiéndose en entidades que habitan un tiempo y un espacio específicos. Gaztañaga, a través de una actuación sutil, refleja tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de Irune. Los actores secundarios, con su enfoque naturalista, enriquecen el paisaje emocional de la película. Por su parte, Sañudo, con una dirección meticulosa, transforma estas interpretaciones en el núcleo de un cine que se nutre de la ternura y la empatía.
Adaptación literaria: del texto al gesto
La novela de Txani Rodríguez, publicada en 2020, es un texto profundamente interior, atravesado por reflexiones, pensamientos y una voz narrativa que se detiene en lo cotidiano para iluminarlo desde dentro. Adaptar un material así al cine no es un ejercicio de traslación literal, sino de traducción poética. David Pérez Sañudo y Marina Parés, su coguionista habitual, asumieron desde el principio que la fidelidad no podía ser de superficie, sino de espíritu. Así lo explica David Pérez Sañudo:
“La esencia está, pero es un libro lleno de pensamiento, de mundo interior. Y trasladarlo a una gramática audiovisual, a un espacio físico y algo concreto no siempre era sencillo. Nos gusta decir que es totalmente diferente y que es la misma historia al mismo tiempo”.
David Pérez Sañudo en la Academia del cine Leer entrevista completa

Ese “al mismo tiempo” es clave. Porque Los últimos románticos no reproduce la novela, sino que la reinterpreta. El cine no puede mostrar pensamientos, pero sí puede mostrar gestos, silencios, espacios. Lo que en el libro es reflexión, en la película se convierte en mirada. Lo que en la página es voz interior, en la pantalla es respiración, espera, desplazamiento. Sañudo y Parés entienden que la adaptación no consiste en trasladar palabras, sino en encontrar equivalentes visuales y sonoros. Y en ese tránsito, la historia se transforma sin dejar de ser la misma.
La colaboración con Marina Parés es fundamental. Guionista de Ane y de varios cortometrajes de David Pérez Sañudo, Parés aporta una sensibilidad especial para escuchar a los personajes, para darles voz sin forzarlos, para construir diálogos que suenan naturales. Su escritura se caracteriza por la contención, por la capacidad de sugerir más que de decir, por la confianza en el silencio. Esa poética encaja perfectamente con el universo de Txani Rodríguez, donde lo importante no es la acción, sino la percepción, la forma de habitar el mundo. La adaptación, por tanto, no es una operación de reducción, sino de expansión: se trata de abrir la novela hacia lo visual, de dejar que las imágenes respiren lo que las palabras contenían.
El reto principal era cómo trasladar el mundo interior de Irune a la pantalla. En la novela, gran parte de la fuerza está en su voz, en sus pensamientos, en su manera de interpretar lo que le rodea. En la película, esa interioridad se traduce en gestos mínimos, en silencios prolongados, en la torpeza de un cuerpo que no sabe cómo relacionarse. La cámara se convierte en la voz interior: observa, acompaña, respeta. Y el sonido, con sus silencios y sus ruidos de fondo, se convierte en el equivalente de la memoria. El cine, en manos de Sañudo, logra hacer visible lo invisible, audible lo inaudible.
Comparada con otras adaptaciones recientes de la literatura vasca o española, Los últimos románticos se distingue por su apuesta por la contención. Mientras que películas como Patria (adaptación televisiva de la novela de Fernando Aramburu) optan por la densidad narrativa y la acumulación de conflictos, Sañudo elige el camino contrario: la depuración, la reducción, la confianza en lo mínimo. En ese sentido, su trabajo se acerca más a lo que hizo Carla Simón con Alcarràs: convertir un universo literario en un espacio habitado, en un paisaje emocional.
La adaptación, además, no se limita a trasladar una historia, sino que dialoga con el presente. La novela de Txani Rodríguez ya contenía una reflexión sobre la precariedad laboral, la soledad contemporánea y la memoria industrial. La película, al situarla en Llodio y al filmarla en 2023, la actualiza, la conecta con debates actuales sobre la sanidad pública, el medio ambiente, la reconversión industrial. El cine, en este caso, no solo adapta, sino que reinterpreta, resignifica, actualiza.
La adaptación literaria en Los últimos románticos se presenta como un ejercicio de traducción poética que transita del pensamiento al gesto, de la voz interna al silencio, y de la palabra al espacio. Sañudo y Parés logran transformar la novela de Txani Rodríguez en una obra cinematográfica sin sacrificar su esencia, al tiempo que encuentran una voz propia. En este proceso, la historia se reinventa como una película que respira al mismo ritmo que la novela, pero que se expresa en un lenguaje diferente, el del cine.
Conexión sin contacto
Uno de los hallazgos más singulares de Los últimos románticos es la manera en que convierte la comunicación telefónica en un espacio afectivo. En un mundo donde el contacto físico se ha vuelto torpe, incómodo o directamente imposible, la voz al otro lado de la línea se transforma en refugio. Irune, incapaz de tocar y de ser tocada, encuentra en esas llamadas una forma de compañía que no depende de la presencia física. Cada conversación es un puente tendido sobre la soledad, una grieta en el muro de incomunicación que la rodea.
Sañudo filma estas llamadas con una precisión que evita lo obvio. No se limita a mostrar a Irune hablando por teléfono: en ocasiones, el interlocutor aparece en pantalla, como si la imaginación de la protagonista lo materializara. Ese recurso, que roza el realismo mágico, convierte lo invisible en visible, lo imaginado en real. El cine, en manos de Sañudo, se convierte en herramienta para dar cuerpo a lo intangible. Afirma el director:
“El cine es la herramienta que permite hacer real lo invisible a los ojos”.
David Pérez Sañudo en la Academia del cine Leer entrevista completa
La conexión sin contacto no es solo un recurso narrativo, sino una metáfora de la soledad contemporánea. En una época marcada por la hiperconexión digital, donde estamos permanentemente comunicados pero rara vez presentes, las llamadas de Irune resuenan como un eco de nuestra propia experiencia. Todos hemos sentido la paradoja de estar rodeados de voces y, al mismo tiempo, profundamente solos. La película convierte esa paradoja en materia narrativa, en núcleo emocional.
El teléfono, además, tiene una carga simbólica particular en el cine. Desde los thrillers de los años 70 hasta las comedias románticas de los 90, ha sido un dispositivo que conecta y separa, que acerca y distancia. En Los últimos románticos, el teléfono no es un simple objeto, sino un espacio de proyección. Irune imagina al otro, lo construye en su mente, lo convierte en presencia. Esa imaginación es tan real como cualquier contacto físico. La conexión sustituye al contacto, pero no lo reemplaza: lo reconfigura.
La puesta en escena refuerza esta idea. Los planos fijos, los silencios prolongados, la distancia de la cámara convierten cada llamada en un acontecimiento. No hay música que subraye, no hay montaje que acelere: solo la voz, el silencio, la espera. Esa austeridad formal permite que el espectador comparta la experiencia de Irune, que sienta la fragilidad de esa conexión, que se aferre a ella como a un salvavidas.
En estas escenas se percibe también la dimensión política de la película. Porque la soledad de Irune no es solo personal, sino estructural. Es la soledad de una sociedad que ha perdido los espacios de comunidad, que ha sustituido el contacto por la conexión, que ha convertido la comunicación en un acto mediado por dispositivos. Los últimos románticos no denuncia esa realidad de manera explícita, pero la muestra con una claridad que resulta más elocuente que cualquier discurso.
La conexión sin contacto en Los últimos románticos trasciende lo anecdótico y se convierte en el eje central de su poética. A través de esta dinámica, la película transforma la soledad en una experiencia compartida, la incomunicación en un elemento narrativo y la voz en un refugio. Este gesto revela la ternura como una forma de resistencia, mostrando que, incluso ante la falta de contacto físico, la conexión humana sigue siendo posible.
Cartografía de influencias
Yasujirō Ozu: la pausa como forma de narrar
De Ozu hereda la paciencia del encuadre. En Los últimos románticos los planos fijos no persiguen la acción, sino que buscan capturar la respiración de los momentos. Como en Cuentos de Tokio, la cámara se sitúa a distancia, observa sin intervenir, y convierte lo cotidiano en acontecimiento. Esa mirada respetuosa hacia los personajes, que nunca los juzga, se traduce en una ética de la puesta en escena: filmar es acompañar.
Lucrecia Martel: el sonido como archivo de memoria
Martel enseñó que el sonido no sirve para ilustrar, sino para evocar recuerdos. En La ciénaga o La mujer sin cabeza, los ruidos del entorno son más importantes que la acción visible. Sañudo recoge esa lección: los trenes que atraviesan Llodio, las voces apagadas de los trabajadores, los silencios de Irune en su casa. El fuera de campo sonoro se convierte en memoria colectiva, en testimonio de un mundo que ya no existe pero que sigue resonando.
Jonás Trueba: lo íntimo como gesto político
Trueba ha demostrado que lo íntimo también puede ser político: que una conversación en una azotea o un paseo nocturno son actos de resistencia frente a la velocidad del mundo. Sañudo comparte esa convicción. En Los últimos románticos, la conexión telefónica de Irune no es un detalle anecdótico, sino un acto de supervivencia emocional. La ternura, como en La virgen de agosto, se convierte en forma de resistencia.
Carla Simón: lo periférico como centro narrativo
Simón, en Alcarràs, convirtió un paisaje agrícola en metáfora de un país en transformación. Sañudo hace lo mismo con la periferia industrial vasca. Llodio no es un simple escenario: es un personaje más, con su memoria, su decadencia y su resistencia. El espacio, al igual que en Simón, no se limita a ser un mero decorado; actúa como un soporte. En este soporte, se pone de manifiesto la fragilidad de aquellos que lo habitan.
Abbas Kiarostami: lo invisible como materia narrativa
Aunque menos evidente, hay un eco de Kiarostami en la forma en que Sañudo convierte lo invisible en materia narrativa. En El sabor de las cerezas o Copia certificada, lo que no se muestra pesa tanto como lo que se ve. En Los últimos románticos, las llamadas telefónicas funcionan igual: no vemos al interlocutor, pero su presencia imaginada es tan real como cualquier cuerpo en pantalla.
Ecos internos: Sañudo dialogando consigo mismo
Y, por supuesto, Sañudo dialoga con su propia obra. Ane ya exploraba la ausencia, la vigilancia, la incomunicación. Los últimos románticos prolonga esa línea, pero con un tono más luminoso, más abierto. Si en Ane la tensión era política y familiar, aquí es íntima y existencial. Marina Parés, su colaboradora habitual, es el hilo conductor: escritura que escucha, que traduce lo invisible en gesto.
Cierre
Los últimos románticos no es una película que busque respuestas ni revelaciones espectaculares. Su fuerza está en la escucha, en la paciencia, en la capacidad de acompañar a sus personajes en su fragilidad. Sañudo filma desde la ternura, y esa ternura se convierte en un gesto político: en un mundo donde el contacto se ha vuelto difícil, donde la precariedad erosiona los vínculos y donde la soledad parece inevitable, la conexión —aunque sea mínima, aunque sea cursi, aunque sea solo una voz al otro lado del teléfono— se convierte en forma de resistencia.
La película nos recuerda que lo íntimo también es político, que lo cursi también puede ser radical, que la periferia también puede ser centro. En la torpeza de Irune, en la grisura de Llodio, en la irrupción inesperada de una canción pop, late una convicción profunda: que todavía es posible encontrar belleza en lo frágil, compañía en la soledad, luz en medio de la penumbra.
David Pérez Sañudo no embellece el dolor, pero tampoco se regodea en la desolación. Su cine se caracteriza por acompañar, observar y respetar. Este respeto revela una ética fundamental: filmar no implica imponer una visión, sino compartir una espera. En esencia, Los últimos románticos es una obra que explora la necesidad de ternura en tiempos difíciles, la relevancia de la conexión en momentos de aislamiento y la posibilidad de mantener nuestra humanidad cuando todo parece conducirnos hacia la deshumanización.
Fragmentos de entrevistas reproducidos con fines culturales y de acompañamiento editorial. Propiedad de: Academia del Cine. Gracias al medio por su generosidad informativa.
Imágenes y clips de vídeo utilizados como parte del contexto cultural del artículo. Propiedad de: La Claqueta PC, Irusoin y la distribudora A Contracorriente Films. Gracias a las productoras y distribuidora por su aportación visual.
Si te interesa el cine intimista, ese que convierte lo cotidiano en revelación
y la fragilidad en forma de resistencia, aquí tienes diversas miradas que lo exploran desde distintos ángulos.
▶️ Celia Rico Clavellino: maternidad íntima y vínculos silenciosos
▶️ El cielo rojo, de Christian Petzold: deseo, verano y melancolía política
▶️ Kit Zauhar: autoficción, cuerpos torpes y deseo millennial
▶️ Aftersun, de Charlotte Wells: memoria, infancia y el duelo como enigma
▶️ Kelly Reichardt: independencia, naturaleza y gestos mínimos
*Distintas películas que convierten el tiempo en materia, el silencio en lenguaje
y lo íntimo en forma de resistencia.*