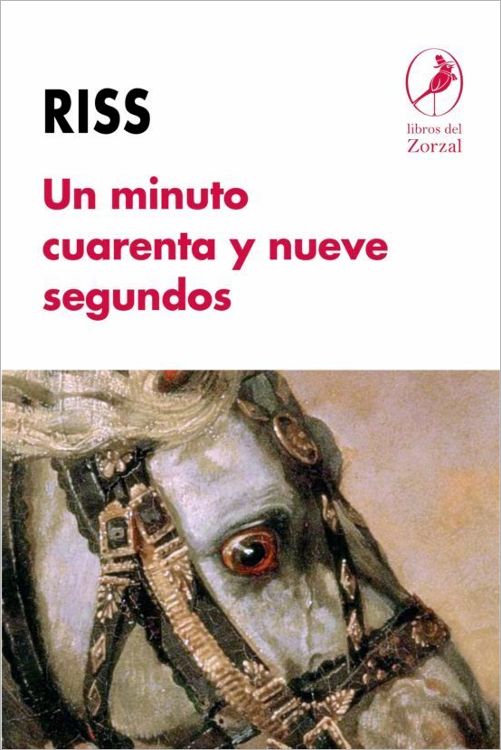Philippe Lançon es un periodista y escritor francés que colabora también con el semanario “Charlie Hebdo”. El 7 de enero de 2015 estaba asistiendo a la reunión semanal cuando se produjo el atentado terrorista de todos conocido. Lançon necesitaba expresar sus sentimientos sobre lo ocurrido y publicó un excelente libro tres años más tarde, “El Colgajo” 🔗. En él, Philippe relata su lento proceso de recuperación física (mandíbula destrozada) y anímica, refugiándose en la lectura, la música, el cine y el arte.
Laurent Sourisseau, más conocido bajo el seudónimo de “Riss”, también sufrió el atentado y un año más tarde que Lançon —2019—, publica un libro con sus consideraciones en torno al suceso; como Philippe, también sufrió física (un brazo mermado) y anímicamente. Libros del Zorzal, lo ha editado recientemente en español.
Riss afronta su testimonio de manera totalmente diferente a Lançon, aportando un relato crudo y visceral; pero no menos interesante y valioso que el entregado por Philippe.
Ya en el Prólogo, el autor establece la imposibilidad de expresar con palabras, lo acontecido el día del atentado y sus terribles consecuencias posteriores:
«Es imposible escribir algo, sea lo que sea. Podríamos sacar fotos, entrevistar, filmar o dibujar. Pero enhebrar unas con otras las palabras como perlas en un hilo, imaginándonos que lograremos crear así una joya deslumbrante, resulta inútil. Creernos capaces de compartir nuestra experiencia con los demás es un proyecto destinado al fracaso. No se puede transmitir un desmoronamiento. No se puede contar una desintegración».
Riss “Un minuto cuarenta y nueve segundos” Libros del Zorzal 2021 (Las sucesivas citas remiten al mismo autor y libro)
El autor alterna pasado y presente para elaborar su narración en una interesante concatenación de hechos que mantienen un hilo común.
Al hilo del suceso, el autor rememora su primer encuentro de niño con la muerte, en la figura de su abuelo. Junto a él, por última vez, recuerda la lección que su abuelo le ofreció sobre ella:
«En ese instante, el último que pasé en su compañía, me enseñó una última cosa. Una cosa que no se le dice a un niño de 11 años. Pero en la vida uno no elige el momento en que hace sus descubrimientos. Esa noche la conocí. Conocí a la muerte. Ya no te abandonará. Te acompañará a lo largo de tu vida, como una sombra, dos pasos detrás. Aprenderás a no tenerle miedo. Aprenderás a vivir con ella. Aprenderás a comprenderla. Yo no tenía conciencia de lo que mi abuelo me estaba transmitiendo. Ni de hasta qué punto él me salvaría».
Recuerda también cuando de joven trabajó en una funeraria y los sentimientos de culpa y vergüenza al presentar a la viuda —sin saberlo—, el cuerpo desaliñado de su marido fallecido:
«Vergüenza y culpa, entremezcladas como serpientes que solo un hachazo podría separar. Nada peor me había sucedido hasta entonces. Nada peor podría pasarme ya en la vida».
Sus primeros contactos con la barbarie, los escuchó también de niño, de boca de una anciana de ochenta años, amiga de sus padres. En ella narraba la crueldad de los soldados alemanes con los niños en la Primera Guerra Mundial, cortándoles las manos. Entendió que la violencia podía alcanzar, tanto a adultos como a niños. Un primo de su abuelo los visitaba y Riss empezó a ver las consecuencias de la violencia. Un brazo inútil y la cara desfigurada:
«De una manera u otra, la guerra mutilaba. Los cuerpos, los brazos, las piernas y los tímpanos. No podía ser de otra forma».
Cuando ejerció de reportero se volvió a encontrar en Mozambique la violencia, observando apesadumbrado, los mutilaciones que las minas causaban en las personas.
Antes de la partida para reportajes en territorios conflictivos, habla Riss de cómo ordenaba su casa por si le ocurría algún percance, para facilitar los trámites a sus familiares:
«Por más que uno tenga una tarjeta de prensa y anuncie a los cuatro vientos que la libertad de expresión es sagrada, resulta muy fácil morir durante un reportaje».
El relato que más impresiona, aparte del propio episodio del atentado en sí; es el encuentro del autor con un joven liberiano superviviente, que le cuenta su traumática historia. Cuenta su apresamiento junto a dos amigos por soldados de Costa de Marfil y cómo éstos, disponían de solo una bala y apilaron sus cuerpos, disparándola; matando así a los dos primeros e hiriendo en la mano al tercero, al que dieron un fuerte culatazo en la cabeza y abandonaron, pensando que estaba muerto.
Y Riss enlaza el respeto que merecen las víctimas, tanto el joven como él mismo; en una más que apropiada interrogación retórica:
«¿Tenemos derecho a pedirle a un sobreviviente que rememore los detalles más atroces de lo que vivió?… Nunca olvidaré la humildad de esa persona».
Pero prosigue el autor para establecer, que para hallarse con lo más “oscuro” del ser humano no es preciso desplazarse a países conflictivos, pues está más cerca de lo que pudiera parecer, tal como el 7 de enero le sucedió a él y al resto de sus compañeros:
«En realidad las tinieblas no se encuentran más allí que en cualquier otro lugar. Están por todas partes, en la calle, en lo del vecino de al lado o detrás de una puerta que se abre una bella mañana de enero».
Estos antecedentes de sus contactos con la violencia, sirven al autor para enlazar con la pesadilla vivida en los instantes previos del atentado:
«…habíamos oído dos chasquidos provenientes de la entrada. ¿Qué podía haber hecho un ruido semejante? Entonces la puerta se abrió y apareció el hombre de negro.
En ese momento, todos entendimos.
Era el final.
Nuestro final había llegado».
Son instantes en los que el tiempo parece detenerse para volver a relanzarse, tal como experimentó el autor:
«Todo eso había durado uno o dos segundos durante los cuales el tiempo había quedado suspendido, tal como después de haber caído de lo alto del trampolín uno queda flotando en el vacío.
Y de golpe todo retoma su velocidad normal.
Tocamos el agua de la piscina y nos hundimos para siempre.
Entonces empezaron a sonar los disparos».
Instantes que desembocan en el minuto y cuarenta y nueve segundos a los que alude el propio título del libro y que el escritor desgrana en una terrible secuencia segundo a segundo:
«11 horas 33 minutos 47 segundos, entran
11 horas 33 minutos 48 segundos, estoy vivo
11 horas 33 minutos 49 segundos, estoy vivo
…
11 horas 35 minutos 35 segundos, estoy vivo
11 horas 35 minutos 36 segundos, se van
Estoy vivo
No estoy muerto».
Coincidía que a su mujer le había colocado el cardiólogo un aparatito durante varios días, por sus arritmias. Cuando le dieron la noticia del atentado a la revista, se desplomó. Después, el maquetista le anunció que Laurent estaba vivo. Acudió al cardiólogo y éste le indicó por los resultados, cuando había recibido la noticia exactamente, por la extrema variación de los latidos. Esos resultados, Laurent los miraba con frecuencia para asegurarse de que no era irreal lo acontecido:
«“Puedo decirle exactamente a qué hora se enteró de la noticia. A las 11 horas 56 minutos y 06 segundos.” En el electrocardiograma que acababa de imprimir, se veía que la línea, en ese preciso segundo, pegaba un salto como si hubiera detectado un terremoto. En un segundo, su pequeño corazón caprichoso había pasado de 79 a 173 latidos por minuto. El médico la tranquilizó: por más que a veces se desbocara sin razón, su corazón gozaba de buena salud.
A veces, durante los meses siguientes, yo lo sacaba de la carpeta donde estaba archivado. Lo desplegaba y lo miraba como a un valioso pergamino. Único rastro de ese acontecimiento indescriptible, en el mismísimo instante en que sucedió. Única prueba, segura e incuestionable, de que realmente había sucedido. De que realmente ese día había atropellado nuestras vidas».
Estremece el instante en el que es herido y trata de no moverse ni respirar para no ser rematado por los terroristas:
«Desde que fui herido por un proyectil, entré en apnea. Dejé de respirar con normalidad y contuve el aliento el mayor tiempo posible para que, justo a mi lado, el asesino que disparaba sobre los miembros de la redacción no notara mi caja torácica subiendo y bajando. Yo estaba convencido de que, si él hubiera visto mi cuerpo estremecerse un milímetro siquiera, me hubiera rematado».
Como también estremece el pavoroso silencio que describe el autor y parece palparse tras sus sentidas palabras:
«Tuve que decidirme a admitir la abominable evidencia. Ese silencio no era el que los buenos modales nos exigen para con los demás cuando no queremos molestarlos. Era el silencio de un certificado de defunción. El silencio de la muerte. Un silencio fabricado por la muerte misma. Un silencio que no tiene el mismo olor que los demás silencios. No es un silencio consentido, ni logrado, ni natural. Se coloca alrededor de tu cuello y lentamente empieza a apretar. Es un silencio que también quiere matarte».
Tras la marcha de los terroristas, cuenta Riss como notó que estaba empapado de sangre y aplicó un torniquete con su pañuelo a su brazo malherido; además colocó las piernas subidas a una silla, tal como le habían enseñado en unas prácticas de primeros auxilios. Estas maniobras, seguramente le salvaron la vida.
Laurent, en su convalecencia en el hospital se desentendió de toda noticia. Tal como hiciera Lançon, desenchufó el televisor:
«Nunca encendí esa televisión demoníaca. No quería saber lo que pasaba afuera. Con lo de adentro me alcanzaba. Mis vísceras, mis huesos, mis neuronas y mis nervios vibraban todavía con la onda expansiva de la bala y de todo lo demás. ¿Para qué soportar un televisor que retransmite los acontecimientos en directo? Yo ya había vivido los acontecimientos en directo».
El autor tiene una reflexión muy emotiva sobre los testigos del último instante de la muerte de un ser humano —de sus compañeros el día de la tragedia—:
«La muerte es el momento de intimidad suprema. No debería haber estado a su lado para ser testigo de sus últimos suspiros. Ese privilegio debería haber sido para sus familias».
Emotivo es también el sentimiento de culpa del autor por haber involucrado a un colaborador, Simon, que se encuentra también ingresado en el hospital con las piernas paralizadas:
«Por más que me repitiera a mí mismo que éramos inocentes, me sentía culpable al saber que Simon estaba paralítico. Tan joven y ya confinado de por vida a una silla de ruedas. Esa idea me horrorizaba y me resultaba insoportable. Temía que me considerara responsable de su situación y que me guardase rencor para siempre. Rezaba en silencio por que su estado mejorara al menos un poco».
Los especialistas concedían escasas posibilidades de restablecimiento de sus funciones motoras. Afortunadamente, el autor refleja su satisfacción por los progresos en la recuperación de su compañero Simon:
«Después de salir del hospital, Simon pasó a visitarnos por la revista. Estaba hundido en su silla de ruedas y sus piernas se estremecían y temblaban como si una corriente eléctrica las recorriera. Hoy día, en la revista, basta con aguzar el oído para saber si Simon acaba de llegar. El tintineo metálico que hace su bastón al tocar el suelo resulta delicioso de oír cuando me acuerdo del día en que, paralizado sobre la cama, me recibió en su cuarto».
Se reencuentra en el hospital también con Philippe Lançon y nos habla del suplicio que está pasando con multitud de operaciones para la reconstrucción de la mandíbula.
Riss no duda en criticar a todas las personas que a raíz de las donaciones recibidas por la revista, quisieron aprovecharse de la situación. Incluso recriminando al autor su beneficio propio. El autor específica que había unas personas que escrupulosamente recolectaron las donaciones:
«Tomé conciencia entonces de que algo muy grave estaba pasando. La matanza del 7 de enero había hecho desaparecer a tres accionistas de la revista. El azar había dejado a dos de ellos con vida. Yo era uno de esos dos y tuve la insoportable sensación de estar de pronto de más. ¡Y esta vez no eran los terroristas los que me hacían entender eso, sino miembros de esa revista donde yo trabajaba desde hacía veinticinco años!».
Refleja Riss las épocas de subsistencia precaria de la revista. Pero lo que da a entender, es el espíritu independiente que siempre enarboló el semanario:
«Los que piensan que el atentado fue providencial para Charlie Hebdo no saben de qué hablan. No saben lo que significa hacer una revista satírica independiente, sin publicidades ni subvenciones. Porque mantener la independencia de una revista es una ambición que puede parecer desmesurada de parte de un puñado de dibujantes y redactores, cuando casi la totalidad de las publicaciones francesas pertenecen a grupos. A fines de 2014, la revista necesitaba entre dos mil y tres mil lectores más, algo que no estaba fuera de nuestro alcance. En 2015 íbamos a tener que realizar campañas promocionales para atraer a esos pocos lectores faltantes. Durante todo 2014, una empresa había trabajado con nosotros sobre esos proyectos y había aceptado que le pagáramos solo después de haber logrado esos tres mil lectores más. Los acontecimientos no nos permitieron comprobar si esa estrategia hubiera tenido el efecto deseado. Si el atentado no hubiera sucedido, a la revista todavía le quedaban los recursos como para seguir, quizás de manera distinta, pero está claro que no hubiese muerto en 2015 como lo pretendieron los calumniadores de enero».
A pesar de la seriedad del testimonio del autor, defiende el humor como alivio de situaciones adversas. Siguiendo el hilo, con los advenedizos tratando de subirse al carro, descarga este párrafo malhumorado e irónico, sin desperdicio alguno:
«No se puede jugar con esta revista. No se puede jugar con mi vida. No se puede jugar con la muerte de mis amigos. Tenían que irse. Y se fueron. Eso fue lo que los salvó. Yo no terminaría mis días en la cárcel. Ni ellos en un agujero».
Lo que había provocado todo ese desajuste y tambaleo de los cimientos del magazine, era resultado de una serie de situaciones anómalas, donde el poderoso “caballero don dinero” se erigía como protagonista. Fieles a los principios de honestidad marcados desde sus orígenes, los verdaderos miembros de la revista tomaron adecuadas medidas:
«Para terminar con esos debates, había que proteger, de una vez por todas, ese dinero infernal que enloquecía a los cerebros más vulnerables. En un primer momento, Charlie Hebdo adoptó los recién creados estatutos de empresa solidaria de prensa que reducían considerablemente la repartición de dividendos. En un segundo momento, se reforzaron esos estatutos a través de disposiciones que prohibían el uso de la totalidad de los ingresos de 2015 para remunerar a los accionistas, reservándolos exclusivamente para la actividad de la revista, conforme a los compromisos tomados luego del atentado por los accionistas sobrevivientes ante los poderes públicos, los lectores y las familias de las víctimas».
Entre las consideraciones sobre el atentado, lo califica principalmente como crimen político. Lo que trataban de privar era sus convicciones por medio de los textos y los dibujos. Repasando el histórico de la revista, recuerda que ellos ya habían tratado el tema del islam en 1993 por medio de Jomeini y Mahoma en 2002. El atentado pues, tiene su germen en la publicación de caricaturas de 2006 de Mahoma. Concluye con reflexiones muy certeras en torno a la idea de una libertad real quimérica:
«Es triste darse cuenta de que, al ser asesinados por haber publicado ciertas informaciones o expresado ciertas opiniones, los periodistas le dan vida a la libertad de expresión. Pues la libertad no existe. La libertad es una pura invención de la mente humana que solo toma forma si uno decide ejercerla y reivindicarla enarbolándola ante la mirada del mundo».
Lançon, como dije al principio, encontró su amparo anímico en los libros: Pascal, Baudelaire, Proust y principalmente Kafka con la recuperación de “Cartas a Milena”. En música, escuchaba mayoritariamente a Bach. Veía alguna película con las visitas. En las salidas del hospital visitaba salas de arte. En cambio, Laurent no tenía el estado de ánimo preparado para sumergirse en estas vías de escape y amparo:
«A los 18 años, esas obras me parecían esenciales para comprender la vida que se me abría delante. A los 49 años, después de haber pasado varios meses en el hospital entre lisiados, tropezando cada día con el recuerdo de nuestros muertos, esos libros me parecían un estorbo. Como casi todo lo que me rodeaba ahora.
La música, los libros. El cine».
Laurent hace alusión a algunas películas y libros que le gustaban, pero principalmente hace un recorrido por sus preferencias en pintura. El Greco, Goya, El Bosco o Géricault —la portada tan acertada del libro es un detalle de un cuadro suyo—:
«Cuando era chico, estaba fascinado por el cuadro Oficial de cazadores a la carga, de Géricault (Oficial de cazadores a caballo de la guardia imperial, a la carga). Lo que me atraía no era su uniforme recargado y colorido, sino el ojo muy abierto de su caballo, dominado por el miedo o la locura».
Después del atentado las obras que tanto apreció cambiaron su significado:
«Esas obras maestras habían intentado hacerme vislumbrar lo inimaginable, acercarme al borde del precipicio, sobre el abismo de la muerte y la locura. Pero en realidad, desde el atentado, veía en ellos todo lo contrario de lo que esos cuadros pretendían ser. Esas obras virtuosas y espléndidas eran callejones sin salida».
Las páginas más gratas y emotivas son aquellas en las que Riss, tiene un recuerdo para cada uno de sus compañeros fallecidos, remarcando las facetas destacables tanto en el ámbito profesional como en su trayectoria humana.
Con Charb, se sentía muy unido, notando su ausencia enormemente. Sueña con que viene en su ayuda en los momentos de más desconsuelo. Recuerda la primera vez que lo vio en “La Grosse Bertha”, revista que ocupó el hueco de “Charlie Hebdo”, cuando cerró por primera vez:
«La primera vez que lo vi, Charb me sorprendió mucho. Fue en La Grosse Bertha. Yo pasaba una vez por semana para dejar mis dibujos, pero no me quedaba demasiado tiempo porque me intimidaba la presencia de figuras como Gébé o Cabu.
Junto a ellos, un muchachito de rostro juvenil y anteojos grandes y gruesos les hablaba como si los conociera desde hacía años. Era Charb. A pesar de su juventud, Charb estaba muy cómodo junto a esos monumentos vivientes del dibujo satírico. Mientras yo me moría de timidez, él estaba como un pez en el agua en compañía de sus ídolos».
Destaca su evolución en el dibujo, afianzándose en la composición de caricaturas y su calidad humana reflejada en el dibujo y en su propia vida:
«Los dibujos sutiles son más difíciles de crear pero a la vez son los más pertinentes, pues integran mejor la complejidad que los dibujos “de denuncia”, que suelen ser básicos, por no decir primarios. Esta evolución le permitió a Charb progresar mucho en el que quizá sea el registro más difícil del dibujo de prensa: la caricatura.
Nunca había interpretado un personaje, ni con nosotros ni con los demás. Durante todos esos años, nos había entregado su autenticidad sin esperar nada a cambio. Para hacernos reír, no se había escondido detrás de ninguna postura y nos había revelado lo más profundo que había en él. Un dibujante, un pintor o un escritor no lograrán expresar nada convincente si no se atreve a exponer ante la vista de todos lo que tiene en las tripas».
Recuerda su admiración por Cabu. Tiempos en los que él era un principiante y el veterano maestro dibujante siempre estaba disponible:
«Cabu siempre estaba disponible para nosotros. Nos daba consejos, nos ayudaba a tomar las decisiones adecuadas, nos alentaba a ir a hacer reportajes. Porque saber dibujar es una cosa, y dibujar en una revista es algo distinto. Cuando trabajas para los lectores en una publicación para todo público, tu dibujo debe ser comprensible y accesible para la mayor cantidad de gente. Cabu no sabía decir que no. Cuando le pedía ayuda, nunca me contestó: “No puedo, no tengo tiempo, arréglatelas solo”. Cabu venía de inmediato para darme su opinión sobre mi trabajo. Era completamente surrealista que un principiante como yo tuviera a su lado a semejante leyenda del dibujo y que estuviera a mi disposición cada vez que necesitaba su sabiduría».
Elsa Cayat asistía a las reuniones como psicoanalista. Recuerda el autor como cuando estaba en conversación con ella, él tenía que hablar, pero en cambio ella era reservada respecto a su vida, salvo cuando hablaba de su hija, a la que adoraba. No soportaba los comentarios vejatorios con las mujeres:
«Lo que no soportaba era que habláramos de las mujeres y las tratáramos como objetos. Que las cosificáramos, como nos decía aullándonos en los oídos. Sus reacciones eran de una vehemencia desconcertante…Las furias de Elsa te obligaban a ser humilde».
Recuerda el comentario entre los terroristas, de matar solo a los hombres y lanza toda su furia contra estos integrales machistas:
«“A las mujeres no, a las mujeres no”, había dicho uno de los asesinos a pocos metros de mí, durante la matanza. ¿Qué sabían de las mujeres, esos dos masturbadores fanáticos? Al pronunciar esa frase, se creían refinados y civilizados. A través de esa frase, en realidad, transformaban a las mujeres en personajes secundarios y las cosificaban. Todo lo que Elsa nunca había soportado. Porque en el proyecto de sociedad primitivo e idiota por el que no habían dudado en asesinar, ese era el único uso que les reservaban a las mujeres».

Por supuesto, Laurent tiene un recuerdo para el resto de sus compañeros fallecidos: Bernard Maris, Honoré, Wolinski, Tignous…
Solo mencionar a Mustapha Ourrad, corrector en la revista. Y cómo, proveniente de una cultura islámica tiene unos valores respetuosos en lo tocante a cuestiones religiosas en contraposición a los fanáticos, intolerantes con el resto de religiones y políticas.
Recuerda especialmente una conversación sobre la palabra “eones”, que Mustapha desconocía, aclarándole el autor que eran “mundos celestes ubicados entre los humanos y Dios y que, según algunos pasajes de los evangelios apócrifos, existían siete. Cuando Dios quería hablarles a los hombres directamente, los siete eones se abrían uno tras otro, como las puertas de una caja fuerte, y dejaban a la palabra divina descender a la tierra”. Laurent hace mención a su discreción. Procedía de Argelia y había solicitado hacía un tiempo la nacionalidad francesa, que desgraciadamente solo se le concedió tras el atentado:
«Tres meses antes de ser masacrados por dos fanáticos islamistas convencidos de que serían recibidos en el cielo por un rebaño de vírgenes entregadas a su infamia, dos ateos como Mustapha y yo debatíamos sobre la manera en que Dios se dirigía a los hombres.
Pero el paraíso de Mustapha estaba en otra parte. El suyo estaba entre las páginas del diccionario. Cada vez que encontraba una palabra que no conocía, parecía tan feliz como un buscador de oro que acaba de descubrir una minúscula pepita en su barreño.
Aquella fue la única vez que pude enseñarle a Mustapha algo que no supiera. La única y la última. Estábamos en otoño de 2014 y, unas semanas después, Mustapha se convirtió en una de las víctimas de Charlie Hebdo. Acababa de recibir la nacionalidad francesa».

Laurent con su libro plantea una liberación, su liberación, como bien reconoce él mismo: “la escritura es una forma de egoísmo cuya única meta es la liberación de aquel que la ejerce”. Refleja su desmoronamiento mental a raíz de los hechos. Es un ejercicio de sinceridad, expresando abierta y crudamente sus reflexiones y opiniones. Rechaza una serie de comportamientos externos, pero también internos a la revista, en los momentos más delicados. Pretende, en claro homenaje, salvaguardar la entrega incondicional y dignidad que tantos compañeros y también amigos, dejaron por el camino. Por supuesto, fundamentalmente es un rechazo a la irracionalidad de los fanatismos y una defensa de la independencia, de la libertad de creación, de expresión.
He estado escuchando durante la lectura del libro y la escritura de estas notas, el magnífico disco recién editado, “StandArt”, del pianista y compositor armenio, Tigran Hamasyan. El disco se compone de una serie de “standards” de la música americana pasados por el tamiz creativo de Hamasyan. Piezas como la inicial “De-Dah” de Elmo Hope; “I Didn’t Know What Time It Was” de Rodgers y Hart; “All the Things You Are” de Jerome Kern y Oscar Hammerstein II; “Big Foot” de Charlie Parker; “When a Woman Loves a Man” de Mercer–Jenkins–Hanighen; “Softly, as in a Morning Sunrise” de Romberg–Hammerstein; “I Should Care” de Cahn–Stordahl–Weston o la inmortal pieza de cierre, “Laura” de David Raksin; adquieren una nueva coloración en su reinterpretación y en la ejecución del conjunto de músicos.
Tigran ha afirmado el sentido del disco con estas palabras:
«Me encantan tanto estas composiciones y melodías que, para mí, son como la música folclórica armenia. Como inmigrante, armenio-estadounidense, me relaciono con estos compositores y músicos de diversos orígenes que tienen ese tipo de historia, una historia oscura, pero lograron tener éxito en una encarnación de la libertad. De esa manera, siento que quiero ser parte de esto, encontrar algo en la tradición de donde vengo».
Tigran Hamasyan a propósito de “StandArt”
A ellas hay que añadir la composición propia, “Invasion During an Operetta”, como pequeño escape. En este directo en Villeurbanne, plasman el disco:
Invitados:



Tigran Hamasyan “StandArt” © Nonesuch Records 2022 🔗
(“Une minute quarante-neuf secondes” © Riss, Actes Sud 2019)
“Un minuto cuarenta y nueve segundos” Riss ↗️
Libros del Zorzal 2021 ↗️
Traducción de Pablo Krantz ↗️
304 Páginas