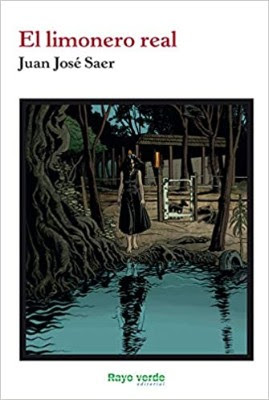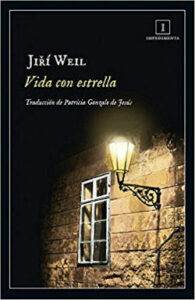La historia argumental del libro apenas tiene historia. Un grupo de personas con vínculos familiares se reunirá el día de fin de año. La fiesta que ocupará todo ese día, por la noche culminará con un asado de cordero acompañado de vino. En la reunión acudirá el principal personaje, Wenceslao. Su mujer, en cambio, eludirá el compromiso debido al luto que mantiene por la muerte del hijo, a pesar de haber transcurrido seis años.
Embed from Getty ImagesEs un argumento circunstancial, como ocurre en otras obras del autor, que supone el pretexto para desplegar la estructura formal que dominará la minuciosa y reiterada narración.
Un narrador omnisciente seguirá de cerca a Wenceslao. Tiene conocimiento del presente y pasado del personaje, anticipando dentro de ambos tiempos episodios posteriores. Es en una analepsis donde se nos da cuenta del fatídico accidente del joven que condiciona por completo el texto:
“Justo tenía que venir a cumplir veinte años y tenía que venir a tocarle la conscripción y enviciarse con esa ciudad de porquería y quedarse en ella cuando terminó la conscripción. Y tenía que pasarle justo a él encontrar ese trabajo en la obra de construcción, y que hubiese puesto en el andamio ese balde de mezcla con el que tenía que tropezar y venirse abajo”.
Saer continúa experimentando en la narración. Se acerca al objetivismo de Robbe-Grillet. Existe un empleo del flujo de conciencia, influencia de Virginia Woolf y Joyce, teniendo puntos en común con su obra, Ulises. Ambas obras transcurren en una jornada completa y albergan referencias simbólicas y míticas notables. Si en la obra de Joyce la Odisea Homérica envuelve la narración, en el “Limonero Real” las trazas edípicas con inversión de elementos, están presentes. Wenceslao se hace llamar Layo. En la mitología Layo fue muerto por su hijo, Edipo. En la composición de Saer, la pesadumbre de Layo o Wenceslao por la muerte de su hijo lo hace parecer culpable y en cierto modo, su mujer hace que se sienta así. Por otra parte, la principal comida de ese día será el asado del cordero. El sacrificio simbólico cristiano de Jesús. Es intensa la escena de la muerte del animal a manos de Wenceslao:
“El animal comienza a sacudirse con violencia, y entonces Wenceslao tira con más violencia todavía, medio inclinado en la dirección que da a su movimiento, el mango del cuchillo, degollando. La sangre brota en un chorro grande y dos o tres más pequeños, a los que Wenceslao, rápidamente, dejando el cuchillo sobre el animal mismo que da sacudidas cada vez más débiles y ronca, despacio, acerca la palangana. La sangre empieza a acumularse en el recipiente y hasta que el animal no queda inmóvil y su sangre no deja de manar, Wenceslao no afloja la mano de su cabeza”.
La repetición de fragmentos y las minuciosas descripciones serán la característica definitoria de la obra, comenzando con uno de los inicios más hipnóticos que he leído: “Amanece y ya está con los ojos abiertos”, en referencia a Wenceslao, recurrente en prácticamente el inicio de todos los capítulos y cierre en algunos de ellos y finalizando el libro. Será la tónica que acompañará al texto. A través de la desazón de Wenceslao, con los ojos abiertos, por medio de un narrador se configurará la historia. Narrador que alternará a la primera persona en el propio Wenceslao, en un momento dado, regresando en el siguiente capítulo al narrador omnisciente.
Pero la reiteración de frases va transformando de forma progresiva lo contado, volviendo de nuevo para atrás y adelante, recapitulando prácticamente al final del libro los aconteceres que han tenido lugar en el transcurrir de la jornada.
En Wenceslao coexiste una tensión producida por el duelo perseverante de su mujer, Ella, sin nombre definido en la narración. Constantemente hilvana franjas de luto para las camisas de Wenceslao: “—Ya te he dicho que ha pasado el tiempo del luto. Ha pasado el tiempo del luto. Ya te he dicho que ha pasado —dice.
Ella sigue hilvanando la cinta negra en el borde superior del bolsillo de la camisa”.
La mujer parece anclada en costumbres atávicas, manteniendo un luto constante a pesar de los años transcurridos.
Wenceslao sí acude ese día al encuentro familiar, pero sabe que cuando finalice la jornada tendrá que regresar a la casa del luto. Esa estancia con la familia supone cierto respiro para él, engañosamente, pues en algunos momentos su mente estará evocando pesarosos recuerdos de su hijo, zambulléndose amenazadoramente en el río o rememorando su muerte. Su mujer ocupa parte de sus pensamientos, por otra parte; imaginándola afligida en soledad.
El simbolismo en la narración está presente en el árbol que tienen junto a la casa, el limonero. Es una imagen de la permanencia, existe con anterioridad a la estancia de ellos y subsistirá cuando ellos no estén. Como lo es el fuego, que todo arrasa: “Me quedé mirando la fogata, con los ojos clavados en las llamas. A mí me da como miedo vea el ruido del fuego y en cuantito veo una fogata me pongo a pensar en las grandes quemazones para el tiempo de la seca. Siempre algún fuego queda encendido; cuando usté apaga una fogata, cuántas más no siguen ardiendo en toda la costa. Por más agua que usté eche encima de un fuego, siempre hay otro fuego despierto que acaba de nacer en algún rancho de la costa o en el medio de una isla”.
El Agua, otro elemento simbólico, apaga el fuego. Amenazadora en algunos sueños de Wenceslao, ejerce de purificadora: en algunas evocaciones ve emerger del agua al hijo o a sí mismo como savia nueva.
El ritual de la comida cobra importancia en la novela y en otras obras de Saer. Supone un tiempo distendido de encuentro de amigos o familiares donde poder charlar, comer y beber. El transcurso de esos momentos parecen detener el paso del tiempo. Saer pormenoriza hasta el límite todos los detalles del momento de la cena del asado.
Memoria de recuerdos que albergam dolor. Novela de indagación en el tiempo, detenido y expandido, en una composición circular. Obra de soledad y muerte. Una narración compuesta de largos fraseos, por momentos; poéticos. Recomposición constante del lenguaje para plasmar con la mayor veracidad posible la realidad que se pretende contar. Si “Cicatrices” ya suponía un avance cualitativo respecto a sus primerizas obras, “El Limonero Real” consolida la experimentación y renovación constante que dominará toda la obra del autor. Baste decir que empleó nueve años en perfilar el libro y está considerada como una de las obras clave de la literatura Hispanoamericana.
El legendario cantautor y folclorista argentino, José Larralde, nos ilustra con sus poemas y milongas la singular novela de Saer:
Editorial: Rayo Verde, Edición 2018
Colección: Rayos Globulares