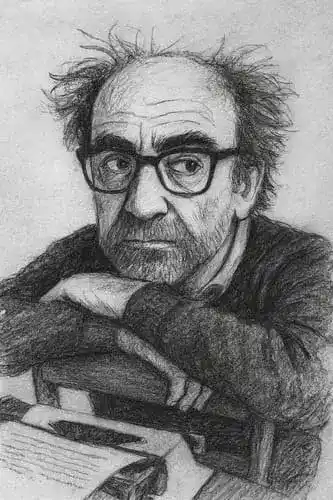Crítica de Diario de un canalla y Burdeos, 1972, de Mario Levrero.
Desde hace un tiempo ando “enfrascado” en la obra del escritor uruguayo Mario Levrero, un autor que parece escribir siempre desde un borde: el borde del sueño, de la memoria, de la vida cotidiana, de la propia escritura. Tras haber leído su Trilogía involuntaria (La ciudad, El lugar y París), donde la influencia de Kafka se percibe en la atmósfera opresiva, en la búsqueda de una ciudad imposible y en el viaje interior de personajes que avanzan sin saber muy bien hacia dónde, llego ahora a estas dos obras reunidas en un solo volumen.
Aquí, Levrero abandona en gran medida la ficción alegórica para adentrarse en un territorio más íntimo y despojado: el diario personal, un espacio donde la escritura se vuelve registro, desahogo, observación y, a veces, simple compañía.
El libro consta de dos textos complementarios: Diario de un canalla (1986–1987) y Burdeos, 1972 (escrito en 2003). Aunque ambos comparten la forma diarística, cada uno despliega un tono, un ritmo y una intención distinta, como si Levrero utilizara el diario no como un género, sino como un instrumento flexible para pensar y pensarse.
En Diario de un canalla, Mario Levrero se propone inicialmente escribir un libro durante unas vacaciones laborales. Sin embargo, pronto abandona cualquier plan literario para registrar lo que ocurre a su alrededor: escenas mínimas, rutinas domésticas, visitas inesperadas de animales, pequeñas batallas que se libran en su patio.
La aparición de una rata o de un pajarito se convierte en un acontecimiento que lo involucra emocionalmente, casi sin quererlo, en una lucha por la supervivencia ajena. Lo que podría parecer trivial adquiere, bajo su mirada, una densidad inesperada. Levrero observa, duda, se contradice, se ríe de sí mismo. El humor —un humor seco, casi involuntario— convive con la reflexión, y la aparente insignificancia de lo cotidiano revela una sensibilidad aguda hacia lo frágil, lo vivo y lo efímero. Es un diario que no pretende enseñar nada, pero que termina mostrando mucho: la vulnerabilidad del cuerpo, la pereza, la ternura, la irritación, la lucidez que aparece en los momentos más insospechados.
Burdeos, 1972, en cambio, es un texto atravesado por la memoria y por la distancia temporal. Levrero escribe en 2003 sobre su estancia en Burdeos más de treinta años atrás, cuando convivió con una mujer francesa y su hija. Esa distancia introduce lagunas, vacíos, dudas, que el autor reconoce sin dramatismo.
El diario se convierte así en un ejercicio de reconstrucción imperfecta, donde lo que importa no es la fidelidad de los hechos, sino la forma en que resurgen en la conciencia del narrador. Levrero relata el día a día de aquella convivencia: los momentos alegres, las tensiones crecientes, la inestabilidad emocional de su compañera, la fragilidad de un equilibrio familiar que nunca termina de asentarse.
El tono aquí es menos humorístico que en Diario de un canalla, pero conserva una ironía suave, una cercanía que permite al lector entrar en la intimidad de una vida que se cuenta sin artificios. Hay una melancolía contenida, una sensación de estar mirando algo que ya no existe, pero que sigue vibrando en la memoria.
Ambos textos, leídos juntos, permiten ver a Levrero desde un ángulo distinto: no el narrador de mundos extraños y ciudades imposibles, sino el hombre que observa su entorno inmediato, que registra sus dudas, sus manías, sus afectos, sus pequeñas epifanías. El diario, para él, no es un refugio ni una confesión, sino una forma de estar en el mundo. Una escritura que acompaña, que ordena, que ilumina lo que normalmente pasa desapercibido.
Por todo ello, este volumen es una excelente puerta de entrada a la narrativa de Levrero. Su cercanía, su humanidad, su mezcla de humor, introspección y deriva cotidiana lo convierten en un libro accesible y, al mismo tiempo, profundamente revelador. Quien se acerque a estas páginas encontrará no solo dos diarios, sino una manera de mirar: una mirada que convierte lo mínimo en significativo y que, sin proponérselo, deja una huella duradera.
Diario de un canalla y Burdeos, 1972 permiten asomarse a un Mario Levrero menos ficcional y más expuesto, un escritor que utiliza el diario no como confesión sentimental, sino como un modo de pensar la vida mientras ocurre —o mientras se recuerda. Ambos textos revelan su capacidad para transformar lo mínimo en significativo, para observar lo cotidiano con una mezcla de ironía, ternura y lucidez que desarma por su naturalidad. Levrero no busca construir una gran teoría sobre la existencia; simplemente registra, y en ese registro aparece una verdad más honda que la de muchos relatos cuidadosamente diseñados.
La fuerza de estos diarios reside en su honestidad sin dramatismos. En Diario de un canalla, la atención a lo ínfimo —una rata, un pájaro, un gesto involuntario— se convierte en una forma de resistencia frente a la inercia y la apatía. En Burdeos, 1972, la memoria incompleta y las tensiones de la convivencia muestran la fragilidad de los vínculos y la imposibilidad de reconstruir el pasado sin fisuras. En ambos casos, Levrero escribe desde un lugar incómodo, sin pretensiones, dejando que la vida se filtre en el texto con sus contradicciones y sus zonas de sombra.
Este volumen confirma que la obra de Levrero no se sostiene solo en sus novelas más conocidas, sino también en estos cuadernos íntimos donde la escritura se vuelve un acto de observación y supervivencia. Son libros que acompañan, que iluminan sin imponerse, que revelan la potencia literaria de lo cotidiano. Para quien quiera iniciarse en su narrativa, o para quien busque comprender mejor su universo, estos diarios son una puerta de entrada privilegiada: cercana, humana y sorprendentemente reveladora.
Nos habla a su vez de la música de Georges Brassens:
“«Il n’y a pas d’amour hereux»; no hay amor feliz. Éste es el título de un poema de Louis Aragon, al que mi amigo Georges le puso música. Georges Brassens fue mi amigo desde mucho antes de que yo conociera a Antoinette; cuando tenía mi negocio, una vez había comprado un lote de discos, y entre ellos había uno de Brassens. Jamás lo había oído nombrar. Escuché el disco y de inmediato me sedujo la calidez de su voz y el ritmo de sus canciones. Cantaba acompañándose de su guitarra y de un contrabajo.
No entendía una palabra de lo que decía, pero escuché el disco hasta saberlo de memoria, y lo mismo algunos amigos; una vez, en un viaje en auto hacia un balneario, cantamos a grito pelado Elisa, Jorge y yo «Au bois de mon coeur». Algo entendíamos, pero no mucho.
Después conseguí un libro de la colección «Poètes d’aujourd’hui» en el que estaban casi todas las canciones de ese disco, y unas cuantas más. Con un pequeño diccionario francés-español logré desentrañar algunas cosas, pero no era fácil. Brassens usaba mucho argot, muchos modismos, y además a menudo cortaba las palabras por la mitad y pasaba la otra mitad al verso siguiente.”
“Diario de un canalla. Burdeos, 1972”, de Mario Levrero ↗️
Random House, 2015